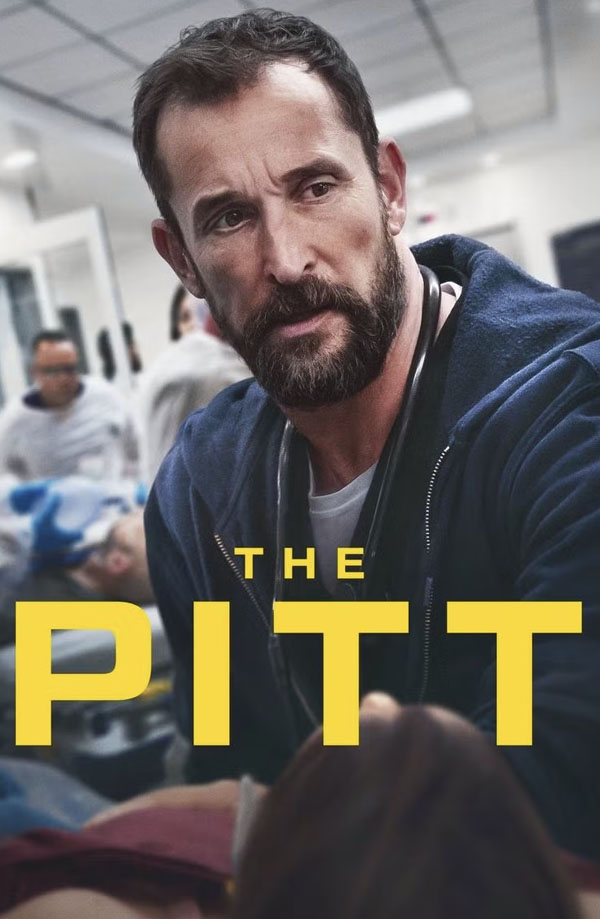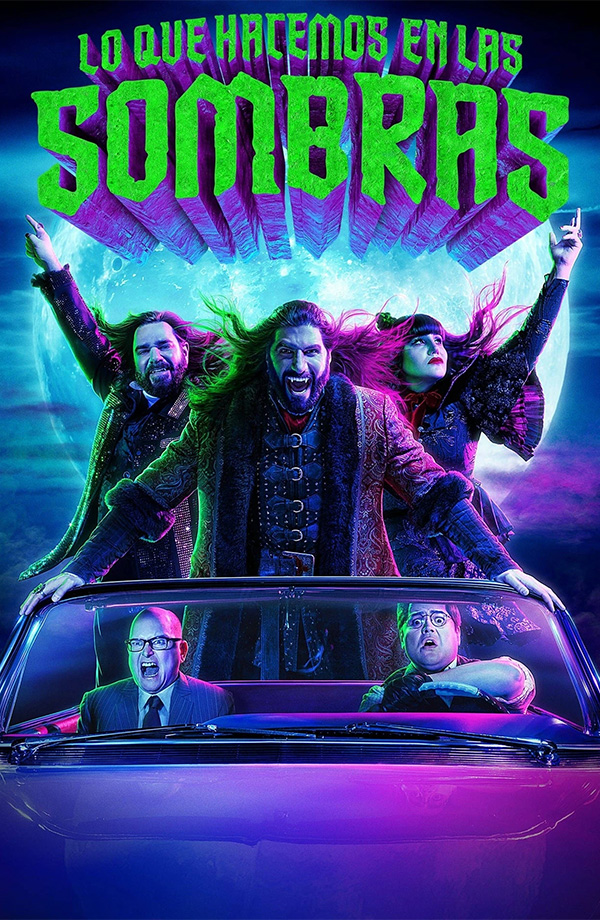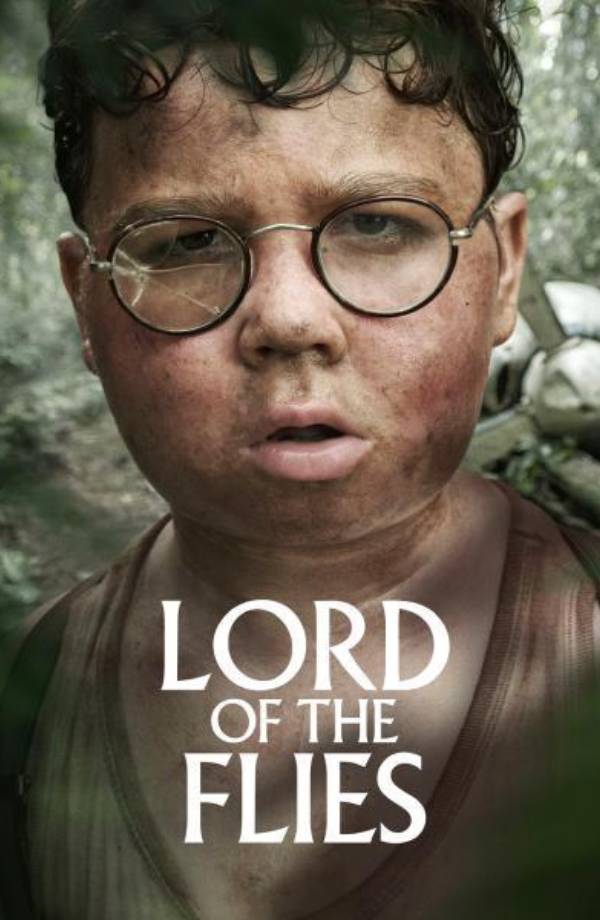
Cadena original: Netflix (4 episodios)
Año de emisión: 2025
Dónde ver: Netflix (España)
Creadores: Stephen Graham, Jack Thorne
Adolescencia se ha convertido en la última trinchera de las guerras culturales. La serie lleva un mes arrasando en Netflix y no cesa de generar conversación. Quien esto escribe ya alabó su excelencia artística y el nudo dramático que deja en el estómago, pero ha crecido tanto la bola de nieve que parece necesario encarar su politización.
Una premisa evidente: no todo el mundo tiene que adorar los mismos productos culturales. Lo que unos argumenten como obra mayor, otros lo verán como un producto rutinario. Aquel alaba la audacia de los planos-secuencia mientras que alguno afirmará que es un recurso gratuito, una manera narcisista de contar que no sutura fondo y forma. Perfecto. Ahí está la pericia del comentarista para persuadir a sus lectores de tal o cual postura. Es el mercado de las ideas. Así que, aunque pueda parecer que haya críticos que andan enfadados ante el éxito tan rotundo de Adolescencia y que solo ven sus defectos (lejos la maldición de aquel sketch de Faemino y Cansado: «Soy crítico de cine… ¡y me gustan las mismas películas que a todo el mundo!»), resulta refrescante la pluralidad de voces.
Colocada esa primera venda estética, ¿qué hacemos, pues, con el manoseo político e ideológico que está recibiendo Adolescencia? El primer ministro británico quiere ponerla obligatoriamente en las escuelas, determinados sectores de la izquierda cultural la reducen al asunto de la masculinidad tóxica y la emergente «derecha woke» (un término que ya, en sí mismo, genera opiniones enfrentadísimas) se enfurece por juzgar que la serie acomete una estigmatización colectiva del blanco de clase obrera. Hay quien pone el grito en el cielo por querer acojonar a los padres, otros que se quejan de presentar las escuelas como entornos ya irredimibles y los de más allá, que ven cómo Adolescencia valida las tesis, liderada por Jonathan Haidt, sobre los peligros de las pantallas para la salud mental y social de los jóvenes.
Que una serie haya podido generar tantas interpretaciones debería considerarse un logro artístico. Porque, sí, hay muchísimos espectadores a los que la serie les ha tocado la fibra sin bajar a ninguna de las trifulcas identitarias que se dirimen en tribunas y tuits. La multiplicidad de lecturas y la amplitud de públicos a los que ha llegado evidencia que la serie no es, ni mucho menos, unívoca. De hecho, una de las grandezas artísticas de Adolescencia se encuentra en su ambigüedad. Al inicio, sobre el culpable; después, sobre las razones; al final, sobre las consecuencias.
Y ahí justo es donde Adolescencia demuestra que su lectura, aunque contenga un mensaje social, aspira a resultar universal y, si acaso, generacional (el título, claro). Sinteticémoslo así: su fuerza radica en que plantea temas que a todos nos apelan (angustia, incertidumbre, violencia) a través de los ojos de un chaval y de sus padres. Porque no hay en la serie un mensaje político nítido sobre la raza, sobre la sexualidad y, ni siquiera, sobre la responsabilidad paterna o la educación. Esto no significa que Adolescencia eluda estos temas. No: simplemente los aborda desde la complejidad emocional en lugar de echar mano de un discurso ideológico cerrado. Su estructura narrativa no privilegia la denuncia, sino la vivencia.
No es un relato que busque imponer una moraleja ni encajar dentro de una agenda específica, sino que su impacto nace de la manera en que nos obliga a habitar la confusión moral, la culpa difusa y la angustia generacional sin darnos respuestas fáciles. Precisamente porque el crimen se nos presenta como algo inexplicable, como un hecho que desafía cualquier convención humana. Como una excepción. Por eso nos choca más. Por su aparente banalidad. Por no provenir de entornos marginales. Por ser criaturas que han crecido, con las inevitables imperfecciones, en hogares que han querido lo mejor para ellos. No hay malvados ni santos, sino mogollón de grises. También por eso cuesta tanto verla, asumirla, digerirla.
Pero es que ese es el papel de la ficción. Permitirnos vivir ciertas vidas desde una distancia de seguridad. Por eso podemos regocijarnos con Hannibal Lecter sin que, después, nos entre hambre humana en una cena con amigos. Lo escribía hace años Jonathan Gotschall en The Storytelling Animal. How Stories Make us Human: «La literatura nos brinda sentimientos sin exigir un precio a cambio. Nos permite amar, condenar, aprobar, esperar, temer y odiar sin afrontar los riesgos que esos sentimientos suelen conllevar». Es decir, el arte es una pasarela segura para asomarnos al abismo más oscuro del alma humana. Esa es la paradoja de la ficción: nos sumerge en experiencias extremas, nos hace vivir el horror, la culpa o la desesperación como si fueran reales, pero siempre con la garantía de que al apagar la pantalla podemos ir a dar un beso de buenas noches a nuestros niños. Podemos experimentar el vértigo de lo terrible sin las consecuencias irreversibles de la vida real. Y quizás sea justamente por eso por lo que nos afectan tanto historias como la de Adolescencia: porque, aun sabiendo que es ficción, nos arrastra con tal intensidad que durante unas horas nos hace olvidar que estamos a salvo.
Hay que remarcarlo, para evitar que tanto sobeteo político y politizado se la cargue: Adolescencia es una ficción. Sí, sin duda, recoge elementos que pululan por la actualidad y puede que su detalle de guion más flojo sea ese pirado de la ferretería que flipa con conspiraciones machistoides. Pero su acercamiento hacia el drama es honesto y su énfasis recae en el terremoto emocional que la confusión adolescente supone. Sí, en este caso ha sido trágica, como puede ocurrir en esos casos inauditos que, precisamente por salirse de la norma, siempre recogen los medios.
La historia de la serie resuena con episodios reales de violencia juvenil que, sin ser frecuentes, sacuden a la sociedad con su brutalidad inesperada. En España, sin ir más lejos, llevamos un par de semanas de espantos: esos cuatro imbéciles que denigraban a un chico con parálisis en Cantabria; otros tres que asesinaron a una cuidadora social en Badajoz. Se pueden descender más escalones al infierno, en sucesos que horrorizaron a los años noventa: aquel chico de la katana o esos dos zagales de diez años que tiraron por las vías del tren a uno de solo dos. Historias notorias y noticiosas por su excepcionalidad. La inmensa mayoría de la peña es normal y ayuda a las viejecitas a cruzar la calle.
Es tentador, pues, interpretar Adolescencia como un reflejo deformado de la realidad, un espejo en el que se condensan las angustias contemporáneas sobre la juventud. Vaaale, en parte, lo es. No es descabellado señalar que el fácil acceso a la pornografía puede distorsionar las relaciones amorosas, que los móviles han multiplicado exponencialmente la ansiedad juvenil o que el acoso escolar ha encontrado nuevas rendijas digitales para el machaque. Los estudios alertan sobre la creciente depresión e impotencia entre los docentes y, aunque los incels sean un fenómeno marginal en términos numéricos, es lógico mantenerse ojo avizor. Pero la serie no opera como un tratado sociológico ni como un panfleto de alarma moral. Su relación con la realidad no es la de un informe que busca diagnosticar causas y consecuencias, sino la de una historia que destila preocupaciones contemporáneas sin someterlas a una tesis cerrada. Una obra de arte no es una llave inglesa. No pretende ilustrar un problema con cifras ni ofrecer soluciones, sino encarnar sensaciones, conflictos y miedos que, aunque existan en el mundo real, aquí operan con la lógica de la ficción: la del temblor emotivo, la incertidumbre y la experiencia subjetiva. Su fuerza reside en el territorio de la emoción, en la incomodidad que genera y en su capacidad para transmitir el desgarro sin ofrecer respuestas absolutas.
Si Adolescencia despierta tantas interpretaciones es porque no impone un discurso, sino que plantea preguntas. Y ahí radica su mayor valor: en recordarnos que la ficción no es una tesis, sino un espacio en el que explorar, con red y sin consecuencias, lo que más nos aterra de la realidad. Por eso su politización institucional o sus lecturas ideológicas monocausales solo contribuyen a su secado. Porque la buena ficción, al fin y al cabo, no debería estar para confirmar certezas, sino para agitarlas. Nos permite tocar el miedo, la violencia o la culpa sin quemarnos del todo. Y en ese roce con lo insoportable es donde mejor entendemos quiénes somos… y quiénes no queremos ser.