Grandes temas Feminismo Sociedad nº 722
Por qué fracasan los hombres

Grandes temas Feminismo Sociedad nº 722

¿Qué futuro aguarda a los hombres en un mundo pospatriarcal? El investigador Richard Reeves sostiene que, si no hacemos algo al respecto, se ensanchará en los próximos años una brecha similar a la que el feminismo intentó paliar, pero en la dirección opuesta, y que afecta de modo especial a los hombres de clase trabajadora. En concreto, Reeves señala tres aspectos en los que los varones de clase baja han sido desplazados estructuralmente: la educación, el trabajo y la familia, lo que genera también una crisis de sentido en ese segmento de la población. De esa grieta emerge una pregunta: ¿qué es un hombre?
«No vivimos en una sociedad matriarcal, pero tampoco en una igualitaria. En este nuevo mosaico el hombre, simplemente, no encaja. Ni siquiera está claro qué es ser un hombre», escribe Juan Soto Ivars en el prólogo a la edición española de Hombres, el best seller de Richard Reeves (Deusto, 2023). En el contexto pospatriarcal de las naciones occidentales han surgido consecuencias insospechadas. Una de las más siniestras es el machismo de la manosfera y el universo incel, violento y consciente de sí mismo. La miniserie Adolescencia (Netflix, 2025) suscitó un debate a escala global sobre el asunto. Además de poner en el candelero uno de los rincones más oscuros de internet, plantea cuestiones sibilinas acerca de qué significa ser un hombre, un padre, un hijo, del fracaso escolar y la relación entre paternidad y sentido.
El movimiento incel lleva al menos una década mostrando las formas más obscenas de canalizar la frustración masculina. En 2014, Eliot Rodger mató a seis personas en Isla Vista, California, después de publicar un manifiesto de 137 páginas en el que expresaba su odio a las mujeres por haberlo rechazado. Otros lo imitaron: Alek Minassian y Scott Paul Beierle en 2018, y en 2021 Jake Davison.
Estos crímenes, que se han etiquetado desde terrorismo machista hasta apenas locuras transitorias, exigen una profunda reflexión sobre el malestar masculino. Una de las personas que ya había reflexionado sobre sus causas profundas es el investigador Richard V. Reeves (Reino Unido, 1969), de la Brooking Institution, el think tank de referencia de la izquierda norteamericana. Llegó a la conclusión de que las razones para esa aflicción no son de tipo individual, sino estructural, y que no afectan a todos por igual. Los hombres y niños de clase trabajadora sufren de forma desproporcionada este malestar. Reeves expuso sus conclusiones en su ensayo Hombres.
Soto Ivars resume así el polémico quid de la cuestión: «No se suele hablar de brecha de género en los suicidios, los accidentes laborales mortales o incapacitantes, el sinhogarismo, el fracaso escolar, [...] el reparto de los bienes o el tiempo con los hijos tras un divorcio». ¿Por qué? «Por una parte —abunda Soto Ivars—, está la vieja caballerosidad masculina [...]. Por otra parte, el temor [...] a hablar públicamente de su discriminación, sus estereotipos, el sexismo que padecen o esas brechas de género que los afectan a ellos».
Richard Reeves ha identificado, en concreto, tres brechas de género en ese sentido: la educación, un sector del mercado laboral y los nuevos modelos de familia. Reeves tiene un currículum impecable y tres hijos varones, George, Bryce y Cameron, a quienes dedica su libro. Quizá ese dato biográfico ilumine mejor las preocupaciones de este padre que estudió en Oxford, se doctoró en Warwick, investiga en uno de los think tanks más influyentes del planeta, colabora en el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal y The Atlantic y al que incluyeron en 2017 en la lista de los pensadores más influyentes del mundo de Politico Magazine. Sus campos de estudio, en realidad, son la crisis de la clase media, la movilidad social e intergeneracional y las políticas públicas sobre la familia. Dirige la Future of the Middle Class Initiative. Pero cuando su hijo mayor estaba cerca de los veinticinco años irrumpió en su tema de estudio la masculinidad a través del proyecto Boys and Men. «Hasta la fecha, he prestado más atención a las divisiones por clase social y raza —se explica en la primera página—. Pero ahora me preocupan cada vez más las brechas de género, y quizá no en el sentido que cabría esperar. He llegado a la conclusión de que cada vez hay más niños y hombres con dificultades en la escuela, en el trabajo y en la familia. Antes me preocupaba por tres muchachos. Ahora me preocupan millones».
En 1972, Estados Unidos aprobó una ley cuyo objetivo era promover la igualdad de género en la universidad. Entonces, los hombres se licenciaban un 13 por ciento más que las mujeres. En 2019, las graduadas estadounidenses eran un 15 por ciento más que los hombres. Lo que en 1972 se veía como un problema a resolver, en 2019 se celebró como un éxito. A Reeves le preocupa esa paradoja y la estudia en primer lugar: ¿por qué los niños fracasan más en la escuela? Y, por su carácter político y pragmático se pregunta también: ¿cómo podemos evitarlo?
Esa brecha afecta de modo particular, en EE. UU., a los chicos negros y pobres, y se agravó durante la pandemia (en 2020 disminuyeron siete veces más las matrículas de hombres que de mujeres). Reeves asegura que es un problema estructural: el sistema educativo perjudica a los chicos y el mercado laboral a las trabajadoras (que son quienes, mayoritariamente, asumen las tareas de cuidado). Y «el doble negativo no se convierte en un positivo». No es un problema estadounidense. El informe PISA, que sitúa a Finlandia a la cabeza, muestra que son las chicas finlandesas las sobresalientes, mientras que los quinceañeros son igual de mediocres que en cualquier otro país. «En los países de la OCDE, las chicas van un año por delante de los chicos en lectura. Los chicos tienen un 50 por ciento más de probabilidades de fracasar en matemáticas, lectura y ciencias».
La mayor parte de los profesores son profesoras. Tres de cada cuatro en Estados Unidos. En España son el 98 por ciento en Educación Infantil y el 82 en Primaria. El bajo rendimiento escolar está estadísticamente relacionado con una menor expectativa de educación superior. Son dos datos a partir de los que se ha intentado explicar el fracaso de los chicos en la escuela. Reeves admite esas argumentaciones, pero las considera insuficientes. La explicación «mejor y más sencilla» es que el cerebro de los varones se desarrolla más despacio, «especialmente durante los años más críticos de la educación secundaria». Desliza esta pregunta retórica: «Cuando casi uno de cada cuatro niños tiene una “discapacidad del desarrollo”, cabe preguntarse si son las instituciones educativas, y no los niños, las que no funcionan correctamente».
Apoyado en la investigación del neurocientífico Gokcen Akyurek, Reeves explica que la capacidad de autorregulación reside principalmente en el córtex prefrontal, que madura dos años antes en las chicas que en los chicos, y en el cerebelo, que alcanza su tamaño completo a los 11 años en las niñas y a los 15 en los niños. Lo resume así: «La respuesta correcta de un adolescente a la pregunta de “¿Por qué no puedes ser más como tu hermana” que tanto se le hace últimamente sería algo así como: “Porque, mamá, hay trayectorias sexualmente dimórficas para la materia gris cortical y subcortical”. (Y vuelve al videojuego)».
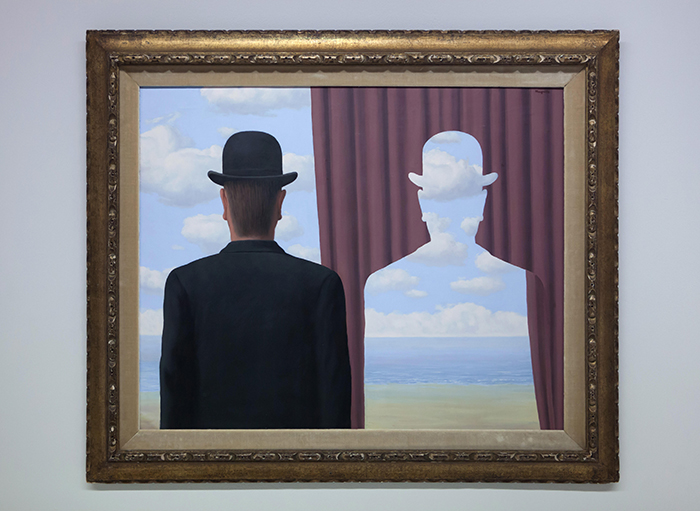
Al mirar a la educación superior, Reeves sostiene que la brecha de género se ensancha aún más. En EE. UU., el 57 por ciento de las licenciaturas se conceden a mujeres. No son datos muy diferentes a los de la Universidad de Navarra: en el curso 2023-24 el 60 por ciento de los estudiantes de grado eran mujeres. Es una tendencia mundial. Como dato curioso, las universidades privadas de EE. UU. están empezando a ejercer una discriminación positiva hacia los hombres en sus pruebas de admisión porque han averiguado que «una vez que el número de matriculados es decididamente femenino, menos hombres y, por lo visto, menos mujeres encuentran atractivo el campus», tal y como explicó Jennifer Delahunty, exdecana de admisiones de Kenyon College, en un artículo en el New York Times.
Los hombres, según los datos de Reeves, no solo han perdido la ventaja en la educación, sino que la brecha entre ellos y ellas se ensancha. Su propuesta práctica, basada en la evidencia sobre maduración cerebral, es sorprendente: retrasar un año la escolarización de los niños. No todos los expertos están de acuerdo. El filósofo y pedagogo español Gregorio Luri, preguntado por Nuestro Tiempo, sostiene que, dado que la diferencia entre niños y niñas no es homogénea, retrasar un año la escolarización no resultaría necesariamente beneficioso para ellos. «Si en lugar de pensar en estructuras neuronales pensamos en operaciones mentales, los chicos no parecen retrasarse en el acceso al pensamiento formal», explica. Sin embargo, Luri recalca, desde su experiencia docente, la dificultad de un planteamiento objetivo. «Parece —y resalto la subjetividad del parecer— que los métodos pedagógicos modernos satisfacen más a las chicas que a los chicos. Los chicos piensan que el instituto es cosa de chicas: ellas hacen siempre los deberes, los presentan ordenados, llegan puntuales… Ellas optan por profesiones que tienen que ver con el trato con las personas, mientras que ellos priorizan el trato con las cosas».
Precisamente en ese punto entra en juego el análisis reevesiano del mercado laboral. En Estados Unidos, muchos hombres de clase trabajadora están perdiendo sus empleos. Los sectores más masculinizados son aquellos en los que más empleo se destruye, principalmente a causa de la automatización y la deslocalización. En EE. UU., el sector de la producción tiene un 70 por ciento de empleados varones (en España es el 72 por ciento); el del transporte, un 80 por ciento (77 en España); y nueve de cada diez empleados de la construcción son hombres en ambos países. Sin embargo, los empleos mayoritariamente femeninos (salud, educación y servicios) son los que, hoy por hoy, tienen menor riesgo tanto de automatización como de deslocalización. Las mujeres ocupan el 77 por ciento de los empleos relacionados con la salud, el 69 por ciento en educación y el 56 por ciento en los servicios.
Un análisis en el Financial Times cita al economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, que vaticinó que «los empleos del futuro, altamente cualificados y bien remunerados, pueden requerir aptitudes que se midan mejor por la inteligencia emocional que por el coeficiente intelectual». Eso significa no solo que los empleos masculinos están desapareciendo, sino que los hombres que ocupaban esos puestos tienen dificultades para cambiar a un sector «a prueba de robots».
«Se ha hecho un esfuerzo encomiable [...] para que más mujeres se incorporen a empleos que requieren competencias STEM —arguye Reeves—. Pero ahora es aún más importante animar a los hombres a incorporarse a lo que yo denomino empleos HEAL (salud, educación, administración y alfabetización, por sus siglas inglesas. En esa lengua, heal significa curar)». Esa es su propuesta práctica, que resume en un eslogan americanoide, «Men can HEAL», y que consiste en crear cantera en el sistema educativo, ofrecer incentivos económicos y reducir el estigma social que sufren los hombres que trabajan en esos campos. Y el lugar del que aprende esa estrategia es de las políticas públicas con las que se promovió con éxito la incorporación de las mujeres a las ciencias y las ingenierías. «Así como la infrarrepresentación actual de las mujeres en la ingeniería o en puestos directivos no puede atribuirse de forma plausible a causas biológicas, es igualmente absurdo pensar que el 18 por ciento de trabajadores sociales varones constituya una representación fidedigna del verdadero nivel de interés de los hombres por este tipo de trabajos [...]. Si determinadas profesiones se consideran zonas prohibidas para los hombres, sus opciones se limitan, del mismo modo que para las mujeres en el caso inverso».
La tercera brecha es la familia. La separación de los hombres de las mujeres implica, con muchísima frecuencia, la separación de los padres de los hijos, y esto es perjudicial para hombres, mujeres y niños. La razón de este «déficit de padres», como lo llama Reeves, reside en que cada vez existe mayor probabilidad de que los padres no residan con la madre de sus hijos (por separación o por no haberse llegado a casar). Uno de cada tres niños no ve nunca a su padre a los seis años de la separación de sus progenitores, y una proporción similar lo ve una vez al mes o menos.
Estos datos, recogidos en Hombres, apuntan al tercer factor que diagnostica Reeves: la pérdida del papel de padre. Mientras que el rol de las mujeres se ha ampliado (ya no son solo cuidadoras, también sostienen económicamente el hogar), la función tradicional de padre proveedor no se expande hacia los cuidados. El investigador celebra todos los avances de las mujeres en el mercado laboral, pero denuncia que «la cultura y la política están estancadas en un modelo obsoleto de paternidad, muy alejado de la realidad económica; y esto da lugar a un “déficit de padres”, con hombres cada vez más incapaces de desempeñar la función de sustento económico de la familia y que aún no han dado el paso hacia uno nuevo».
La independencia económica que ha ganado la mujer con su incorporación al mercado laboral (el 41 por ciento de los hogares estadounidenses se sostiene por su trabajo) hace parecer innecesario un hombre al lado. Reeves se pregunta cómo impacta esto en los hombres, si su principal misión en el matrimonio y la paternidad ya no es exclusivamente suya.
La unidad entre matrimonio y maternidad se ha disuelto. Alrededor del 40 por ciento de los nacimientos en Estados Unidos se producen fuera del matrimonio, frente al 11 por ciento de 1970. En España, en la actualidad la mitad de los niños nacen de progenitores no casados, frente al 2 por ciento en 1975. El matrimonio no solo «unía a la mujer con el hombre, sino también al hombre con la mujer, y por ende, con los hijos». En esto concuerdan conservadores y progresistas. No hay consenso respecto a si era algo bueno o no. Según el conservador David Blankenhorn, la paternidad se ha apoyado con firmeza en dos cimientos: «La corresidencia con los hijos y la alianza parental con la madre». Reeves discrepa en que la manera revincular a los padres con sus hijos sea volver a vincular a los padres con el matrimonio. Lo considera «una prescripción poco realista. En lugar de mirar por el retrovisor, necesitamos establecer una nueva base para la paternidad».
¿Su propuesta? Defender que los padres son importantes para los niños, incluso en aspectos distintos a los de las madres, y abogar por una relación más directa padres-hijos, independiente de la relación que tengan los progenitores entre sí.
Pero los expertos que defienden no separar el matrimonio de la paternidad señalan una de las razones fundamentales: que un hijo tenga o no tenga a su padre cerca, involucrado en su vida, depende mucho de si está casado o no. En Estados Unidos, el tiempo que pasan semanalmente los padres casados con sus hijos aumentó de 2003 al curso 2021/22 de 6,8 a 8 horas, según un informe del Institute for Family Studies (IFS). Por otro lado, los padres que no viven en la misma casa que los hijos les dedican 36 minutos a la semana.
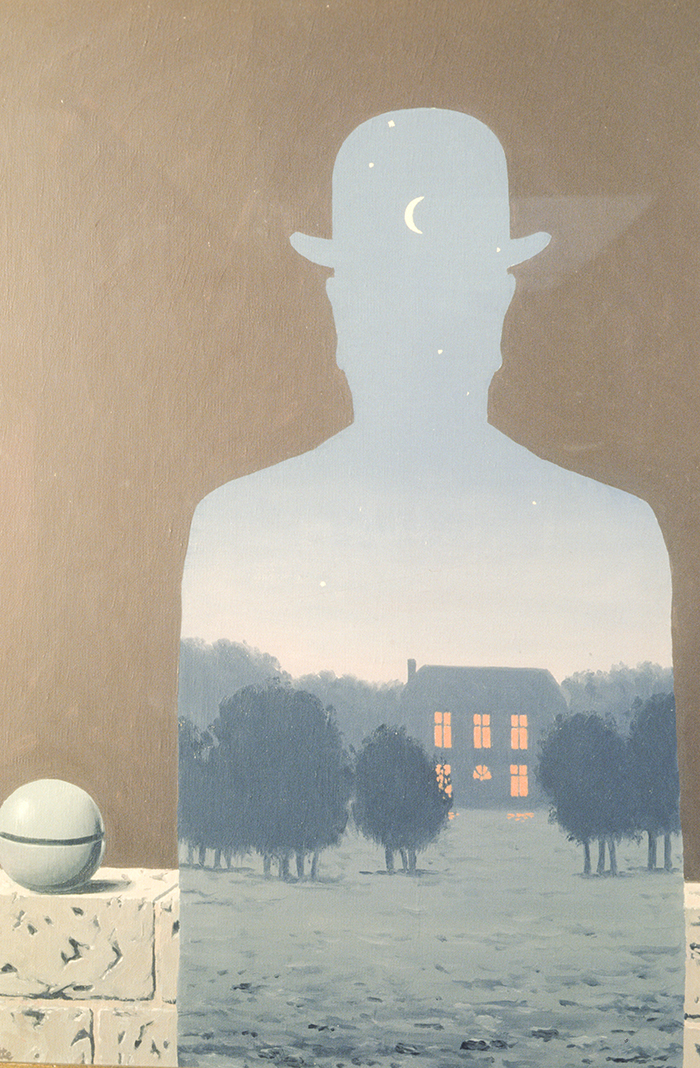
Brad Wilcox, sociólogo en la Universidad de Virginia y director del National Marriage Project, lleva años investigando los beneficios del matrimonio. En otro artículo del IFS, reconoce estar de acuerdo con Reeves en la necesidad de subrayar que un padre tiene la «obligación moral de ser el mejor padre que pueda ser» con independencia de su estado civil, pero considera quijotesco intentar acomodarse a la «deriva antenupcial de la cultura y construir una nueva norma de paternidad separada del matrimonio». Wilcox afirma que «los hombres que aceptan la institución del matrimonio son mucho más propensos, en primer lugar, a convertirse en padres, y, en segundo lugar, en padres implicados».
Reeves, que tiene tres hijos de dos matrimonios, confiesa que es más difícil ser padre tras una separación. Pero una preocupación que subraya en su blog es que «si tienes que ser un buen marido para ser un buen padre, ¿qué significa para las decenas de millones de padres que no están casados, o que lo estuvieron pero ya no? ¿Cuál es el mensaje que les estamos mandando? Si no somos cuidadosos, el mensaje es: Has fallado. Te vas al banquillo. Ya no importas».
Pero, según Leah Libresco, escritora estadounidense y católica conversa, Reeves subestima a los hombres. «Una cosa es preguntarse cuál es la mejor manera de que un hombre aborde la paternidad, una vez que ha tenido hijos con varias mujeres y no puede ser un esposo completamente fiel para todas ellas, y otra distinta argumentar que deberíamos comenzar a contar historias diferentes a los niños para ofrecerles un ideal más bajo». En ese sentido, admite que los consejos de Reeves funcionan para situaciones pasadas (cómo ayudar a los hombres a hacerlo lo mejor posible en las circunstancias no ideales en las que están fruto de las decisiones tomadas), pero no para formar a jóvenes para hacer y mantener una promesa. En su opinión, disfrazar la realidad y decir que algo está bien, simplemente por no echar más leña al fuego, no soluciona nada: «Los hombres que tienen hijos sin formar una familia para ellos, incluso si permanecen involucrados, realmente han defraudado a sus hijos, a las mujeres con las que hicieron el amor y a sí mismos. Negar la herida no la llena».
Reeves aclara, en un artículo en Fairer Disputations, que su defensa de la paternidad desvinculada del matrimonio no pretende menospreciar a una institucion que él considera «hermosa, sagrada y preciosa»: «Simplemente trato de decir que la paternidad también es todas esas cosas, incluso fuera del estado de matrimonio». En su libro habla de cómo el matrimonio beneficia también a los hombres en cuanto a mejor salud, nivel de empleo y vínculos sociales. Por otro lado, defiende que dar un papel más relevante a la figura paterna «proporcionaría a muchos hombres una poderosa fuente adicional de sentido y propósito en sus vidas».
En Hombres, Reeves plantea qué tres elementos clave debería tener una agenda política que apoyara el nuevo modelo de paternidad directa que él propone: primero, permisos parentales iguales para ambos progenitores, de seis meses como mínimo, retribuidos convenientemente para que no suponga una carga económica en las familias, intransferibles, y que puedan disfrutarse hasta que el hijo cumpla dieciocho años, sin dar por sentado que «el trabajo principal de la crianza de los hijos ha terminado cuando éstos empiezan a ir a la escuela». En segundo lugar, una reforma en el sistema de manutención de los hijos, que considera que en la actualidad es desfavorable para padres solteros, a los que se ve como «cajeros automáticos ambulantes»: «El pago de la pensión alimenticia se adjudica completamente al margen de los derechos de custodia y visita». Y, por último: oportunidades de empleo favorables a los padres; aunque valora las medidas que facilitan el acceso a guarderías, actividades extraescolares, etcétera, a Reeves le preocupa que «el objetivo de las políticas públicas a menudo parezca consistir en crear familias favorables al trabajo, en lugar de trabajos favorables a la familia»; es necesario repensar el trabajo.
La paternidad moldea la masculinidad. Tanto el padre como la madre son necesarios para los hijos, porque cada uno de ellos aporta algo distintivo en la crianza y educación. Estas dos afirmaciones de Reeves no encuentran fácil acomodo en los círculos progresistas.
Existe algo que podemos llamar masculinidad y existen las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, que configuran no solo a nuestros cuerpos (cerebro incluido), sino también a nuestra psicología. Además, la cultura da forma a la manera en que lo biológico se desarrolla y se expresa. Pero rechazar lo biológico por miedo a caer en un determinismo implica cerrar los ojos ante la realidad, y eso, subraya Reeves, tiene consecuencias peligrosas. Según él, «el verdadero debate no es si la biología importa, sino en qué medida importa y cuándo importa».
Plantea estas diferencias entre los sexos no como una dicotomía binaria rígida, sino como distribuciones superpuestas de rasgos, y señala que las mayores diferencias se dan en los extremos de esas distribuciones. Además, subraya la importancia de la cultura y el influjo social. Aunque, en su opinión, la masculinidad está más construida socialmente que la feminidad, por eso «tiende a ser más frágil», también aclara que «decir que el hombre tiene que hacerse no significa que haya un único set de instrucciones. Lo que hace de un hombre un “hombre de verdad” varía enormemente de una cultura a otra». El tercer componente que forja el comportamiento humano es la voluntad, la libertad personal.
Pero ¿qué es un hombre? Reeves aporta datos, cita estudios y expertos. Pero en su libro Hombres no hay una definición. En una conversación con la periodista Christine Emba, del Washington Post, en 2023, Reeves reconoció que siempre ha intentado ser descriptivo, y que ante la oportunidad de escribir algo sobre cómo deberían ser los hombres, tuvo sus dudas y, al final, esquivó la pregunta: «Porque, sinceramente, está fuera de mi zona de confort. No hay gráficos que pueda sacar a relucir». Y añadía: «Pero creo que últimamente estoy intentando expresar de forma más prescriptiva algunas de estas reflexiones sobre la masculinidad». Reeves reconocía en esa entrevista el riesgo de hablar en el debate público sobre las «virtudes, ventajas, cosas buenas de ser hombre», «pero también soy muy consciente de que el riesgo de no hacerlo es mucho mayor. Porque sin eso, hay un vacío».
Y ese vacío a veces lo cubren los portavoces de la manosfera, un lugar donde encuentran algo así como un refugio, un sentido de pertenencia, los «hombres perdidos» que se sienten solos, ansiosos, fracasados, sin un sentido en sus vidas, buscando un lugar donde encajar. Ante la falta de referencias, figuras como Andrew Tate —conocido por sus vídeos con consejos sobre cómo ser un hombre, en los que promueve una visión marcada por el desprecio hacia las mujeres—, se elevan en una especie de gurús de la masculinidad.
Pero reducir la masculinidad a unos rasgos negativos y estereotipados no pasa solo en vídeos virales. Reeves denuncia en el libro una publicación que hizo la American Psychological Association (APA) en 2018, una guía sobre cómo trabajar con niños y hombres, que afirma que «la masculinidad tradicional —marcada por el estoicismo, la competitividad, la dominación y la agresividad— es, por lo general, perjudicial». Cuando los críticos se les echaron encima ante este documento, la APA publicó en Twitter que «las directrices apoyan el fomento de los aspectos positivos de la “masculinidad tradicional”, como el valor y el liderazgo, y descartan rasgos como la violencia y el sexismo, al tiempo que señalan que la gran mayoría de los hombres no son violentos». Pero, como saca a relucir Reeves, en verdad no hay nada de eso en las directrices. Ni una sola referencia a los aspectos positivos de la masculinidad. Además, también falla en otro punto: no reconoce ninguna base biológica para la psicología masculina. No se menciona la testosterona en ningún momento. Curiosamente, en los informes equivalentes para niñas y mujeres, se abordan las implicaciones psicológicas de la pubertad, el parto y la menopausia. Según Reeves, tratar a los hombres como páginas en blanco no solo es absurdo sino que puede causar grandes daños.
Christine Emba, en un artículo en el Washington Post, critica que en la mayoría de las ocasiones en las que se habla de promover una “masculinidad no tóxica”, las propuestas concretas acaban sonando más bien a una feminidad estereotipada: «Los chicos deberían aprender a ser más sensibles, tranquilos y socialmente hábiles». «A los hombres se les dice constantemente que sean “mejores” y “menos tóxicos”, pero nadie define qué significa exactamente ese “mejores”», añade Emba. La sociedad espera que los hombres sean de una manera determinada. Pero no se está dotando de contenido real esa directriz. O solo desde grupúsculos que no hacen avanzar la conversación. Un artículo en Verily Magazine apunta un doble estándar: existen muchas maneras distintas de ser mujer pero «una y media» de ser hombre.
«¿Cómo sería crear una visión positiva de la masculinidad?», se pregunta Emba en su reportaje. Responde: «Reconocer la diferencia sin patologizarla. Encontrar nuevas formas de valorarla y de contar una historia que resulte atractiva para los hombres jóvenes y socialmente beneficiosa, en lugar de ceder terreno a quienes distorsionan la diferencia hasta convertirla en algo feo y destructivo».
Cultivar hombres que sean «aceptables en un baile e inestimables en un naufragio». Este era el objetivo que se propuso J. F. Roxburgh, el primer director de la Stowe School, un colegio privado para chicos en Inglaterra, según narra Reeves. Hombres capaces de sacrificarse por los demás y con «capacidad para calibrar el comportamiento que uno debe tener para que resulte adecuado a las circunstancias», que saben tratar a las mujeres con respeto y como iguales. «Ser adulto», afirma el investigador, «significa aprender a templar nuestra propia naturaleza».
Para Reeves, la paternidad es la clave para construir el guion para la masculinidad alrededor del dar y de estar pendiente de los demás, dispuesto a sacrificarse por ellos: «La paternidad es una institución primordial, que moldea la masculinidad madura más que ninguna otra», asegura en Hombres.
Una idea similar escribe Mariolina Ceriotti en Perfectos imperfectos (Rialp, 2023): «La plena maduración de la masculinidad requiere que el hombre acceda a la dimensión simbólica de la paternidad: es el paso del centramiento narcisista sobre sí mismo, a la idea de que el hombre es capaz de ‘gastar’ su vida por un crecimiento que dé frutos buenos: hijos, proyectos, ideas que sean enriquecedoras no solo para quien las genera, sino también para el mundo en el que las estamos generando».
En ese proceso de maduración resultan indispensables los modelos. Los padres, por supuesto, pero también otros. El movimiento feminista lo comprendió muy bien y ha ofrecido con éxito a las niñas del siglo XXI referentes femeninos en ambientes típicamente masculinizados. A nadie le sorprenden las biografías para niños de Marie Curie o de Frida Kahlo, las historias de mujeres científicas, ingenieras, astronautas. En Hombres, Richard Reeves cuenta que, cuando un hijo suyo tenía seis años, lo llevaron al pediatra y le atendió un hombre. El niño, de camino a casa, preguntó si los chicos también podían ser médicos. La respuesta de su padre tardó años en llegar. En 2024 publicó con un profesor de Primaria, Jonathan Juravich, un libro infantil ilustrado con el título Yes, Boys Can!, que recoge cincuenta historias de hombres que triunfaron en profesiones feminizadas: el bailarín Mikhail Baryshnikov, el joyero Arthur George Smith, el diseñador floral Gregor Lersch o hasta de Walt Whitman, que además de escritor era enfermero. Reeves explica este librito extrañamente chocante de un modo sencillo que sintetiza su visión del asunto: «Podemos hacer más por los niños y hombres sin hacer menos por las mujeres y niñas. Podemos ser apasionados por los derechos de las mujeres y compasivos con las luchas de los niños y hombres». El tiempo dirá si, como Reeves espera, son los primeros pasos de un camino que, tal y como él lo entiende, debe recorrer la sociedad en su conjunto.
Richard Reeves no considera que haya que reforzar el matrimonio para reforzar la paternidad. Este fue uno de los puntos que debatió en la Universidad de Virginia con Ian Rowe, investigador del American Enterprise Institute. Reeves defendió su apuesta por una «paternidad comprometida, responsable e incondicional: no condicionada a la relación del padre con la madre», porque «los hombres pueden y deben ser buenos esposos y padres, pero no tienen que ser lo primero para ser lo segundo». Rowe replicó que «crear la paternidad como institución independiente del matrimonio puede hacer más daño» y que no tiene sentido hablar de «compromiso familiar saludable si descartamos el primer vehículo para ese compromiso», porque el matrimonio es la institución que fortalece la paternidad. Según Reeves, el camino que se debe emprender es el inverso: potenciar más la paternidad comprometida y responsable conduciría a más matrimonios. «No es el objetivo, pero colateralmente creo que eso es lo que sucedería», declaró.
La idea de que poner el acento en la paternidad puede ayudar al compromiso matrimonial la defendió también en su conversación en Public Discourse con Serena Sigillito, escritora y fundadora de Fairer Disputations: «La clase media alta está modelando una nueva forma de matrimonio que yo llamo el modelo de crianza de alta inversión. La crianza es el pegamento del matrimonio en mucha mayor medida que en el pasado. Si eso es cierto, la forma de aumentar el número de matrimonios es reforzar especialmente la paternidad, porque la maternidad es algo que viene de serie».
Con esto en mente, para Reeves el futuro del matrimonio residiría en derivar hacia una especie de contrato de coparentalidad: entender el matrimonio más como «una empresa conjunta» para la formación y crianza de los hijos. Sigillito respondía a esto que tomar la paternidad intensiva como modelo para el matrimonio, con ese enfoque contractual «altamente individualizado» contrasta con «una visión más orgánica y trascendente del amor y el matrimonio, que exige que se comprometan dos personas de por vida». En el enfoque defendido por Sigillito, «los hijos surgen naturalmente del amor mutuo» —y puede que no todos estén perfectamente planeados—. «Hay una sensación de riqueza y plenitud en esa visión», apuntaba, frente a la opción de quien basa la relación en la crianza de los hijos, planeando «cuidadosamente concebir solo tantos niños como pueda permitirse inscribir en las mejores clases de piano y en las ligas de fútbol interregionales».
En un momento de la conversación, Reeves y Sigillito llegaron a un tema clave: ¿cuál es el papel del Estado respecto a la figura paterna? Teniendo en cuenta que las ciencias sociales dejan claro que la familia biológica intacta es el mejor lugar para los niños, dijo Sigillito, «parece problemático darnos por vencidos y decir que la disociación del matrimonio y la paternidad es inevitable». Asimismo puntualizó que, aunque Reeves defina su trabajo como «descriptivo», «es imposible ser puramente descriptivo en la ley, inevitablemente se está animando a las personas hacia un camino u otro».
Reeves se preguntó si entonces el Estado debería ejercer un poder coercitivo para promover una fórmula concreta, a lo que Sigillito respondió que, aunque el Estado no debería imponer un guion de vida a todo el mundo, en las leyes —lo admitamos o no— se plasman «determinados compromisos morales», nada es realmente neutral, «así que, si la ley va a inclinarse en un sentido u otro, debería inclinarse a favor del matrimonio». Añadió, además, que no es un tema solo de ley, y que las escuelas, las iglesias y otras organizaciones de la esfera civil deben trabajar para ofrecer una visión que dignifique a los hombres.
En esto Reeves le dio la razón y afirmó que «promover una vida de servicio y sacrificio centrada en los demás es absolutamente fundamental para cualquier buena tradición moral». Según él, la masculinidad está más construida socialmente que la feminidad y los hombres tienen que aprender un comportamiento de crianza, que no tiene que ser como el de las madres, pero sí tiene que estar igualmente centrado en los demás.
En el ensayo «El matrimonio, incubadora de la paternidad», María Calvo recopila estudios que recuperan el valor de la paternidad y la relación entre esta y el matrimonio. Algunos de los datos que subraya: diez años tras el divorcio, solo uno de cada diez niños ve a su padre al menos una vez a la semana; tras la separación, en un 90 por ciento de los casos, el padre se desvincula totalmente de la familia; un 31 por ciento de los padres de parejas no casadas y que no viven juntos pierde el contacto con su hijo un año después del nacimiento. «La paternidad es más efectiva y satisfactoria cuando va acompañada y resulta complementada por la maternidad y está enmarcada en el matrimonio —escribe Calvo—. Así como los padres son fundamentales para el bienestar de los hijos, el matrimonio es esencial para el bienestar de los padres».
En su artículo, también cita investigaciones que establecen «una relación de proporcionalidad directa entre la buena relación madre-padre con la relación padre-hijo» y señala que «la relación con la madre es un predictor de la implicación del padre en la crianza y educación de los hijos». Calvo explica que, en la educación de los hijos, padre y madre deben formar un equipo, ya que una crianza individualista solo llevaría al fracaso educativo: «Todo encuentro entre un hombre y una mujer, entre el padre y la madre, es nutriente y enriquecedor para ambos, cuando estos están dispuestos a abandonar sus corsés mentales, a romper estereotipos del pasado y a crear juntos un espacio de unión y participación en beneficio de ambos y, en consecuencia, de los hijos».
En Cásate conmigo… de nuevo (Rialp, 2022), la neuropsiquiatra infantil y terapeuta de parejas Mariolina Ceriotti Migliarese subraya la importancia de otorgar prioridad a la pareja sobre los hijos, algo que redundará precisamente en el bien de toda la familia y, por tanto, también en el bien de los vástagos: «La seguridad básica de cualquier hijo se fundamenta sobre la estabilidad y sobre el amor de sus padres».
Lejos de entender la paternidad como una institución desligada de otras, María Calvo declara en su ensayo los vínculos que teje y el efecto que tiene en ellos: «El papel del padre no puede ser eliminado ni desvalorizado ni ignorado ni tergiversado sin consecuencias negativas graves para el hombre que lo ejerce, para el hijo que lo necesita, para la mujer que lo complementa y, en general, para la familia y la entera sociedad».
A la luz de los datos y los estudios sobre la relevancia de la figura paterna, la aportación de intelectuales e investigadores sociales como Reeves, Sigillito, Libresco, Rowe, Wilcox o Ceriotti, entre otros, es una buena noticia. Una conversación de la que también forman parte la maternidad y el matrimonio.
En consonancia con ese espíritu de servicio, Nuestro Tiempo es una revista gratuita. Su contenido está accesible en internet, y enviamos también la edición impresa a los donantes de la Universidad.