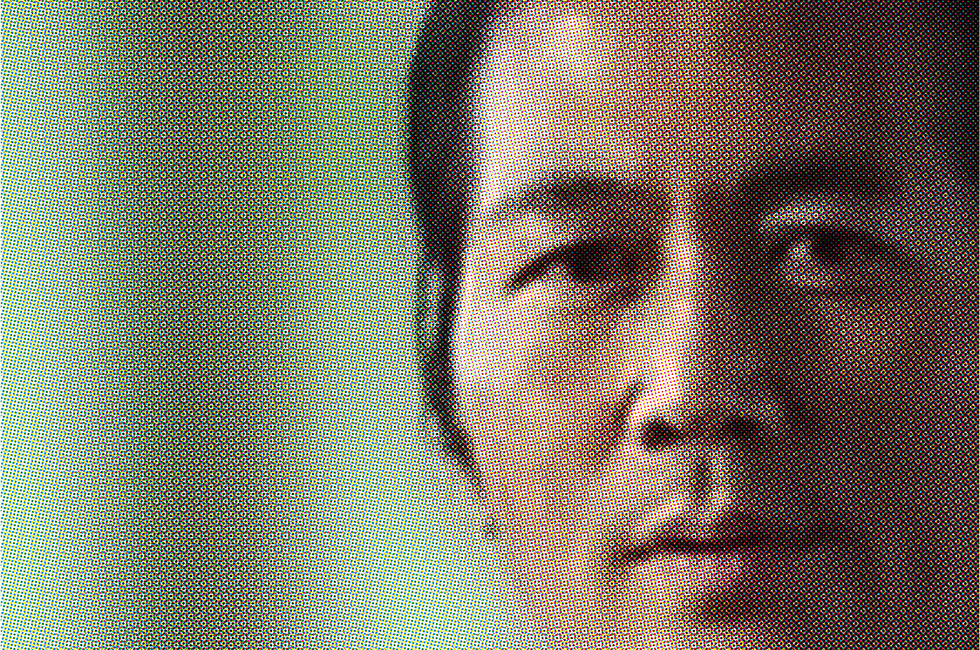«Las inactividades requieren mucho tiempo, una intensa pausa contemplativa. Son raras en una época en la que todo se ha tornado a corto plazo, tan de corto aliento, tan corto de miras. Las experiencias se rebajan a vivencias. Los sentimientos se empobrecen en la forma de emociones o afectos. No tenemos acceso a la realidad, que solo se revela a una atención contemplativa», escribe Byung-Chul Han en Vida contemplativa (2023), uno de sus 32 libros, en los que el filósofo observa las carencias de nuestro mundo. El imperativo del rendimiento ha permeado todos los ámbitos y ahora nadie nos explota, sino que nos explotamos a nosotros mismos. «La desaparición de las instancias externas de dominio no trae la libertad, sino que, más bien, hace que la libertad se identifique con la coerción hasta convertirse en autoexplotación. El explotador es al mismo tiempo el explotado», sentencia en La sociedad del cansancio (2010), el primero de sus libros que se tradujo al español, en 2012. Desde entonces, se ha convertido en un verdadero best seller.
En este mundo hiperactivo —sostiene— se ha perdido el conocimiento en información, y la materialidad ha sido sustituida por lo digital, por las no cosas. Lo cual, a ojos de Han, empobrece la experiencia humana. «La digitalización aumenta el ruido. No solo acaba con el silencio, sino también con lo táctil, con lo material, con los aromas, con los colores fragantes, sobre todo con la gravedad de la tierra. La palabra humano viene de humus, tierra. La tierra es nuestro espacio de resonancia, que nos llena de dicha. Cuando abandonamos la tierra nos abandona la dicha», escribió en 2019 en El País acerca de la experiencia de cultivar un jardín, una de esas inactividades que ha puesto en práctica para luchar contra las agonías de la sociedad moderna. «Durante tres años, establecí un jardín de floración invernal. También escribí un libro sobre ello titulado Loa a la tierra (2018). Mi interpretación como jardinero es que la Tierra es mágica. Quien diga lo contrario está ciego», cuenta en una entrevista con ArtReview.
HAN DENUNCIA LA AUTOEXPLOTACIÓN DEL SUJETO CONTEMPORÁNEO Y EL IMPERATIVO DEL RENDIMIENTO COMO CAUSA DE SUFRIMIENTO PSÍQUICO Y AGOTAMIENTO.
Byung-Chul Han no puede escapar de los males sobre los que escribe. «Como todos, me inquieto cuando no estoy conectado. Yo también soy una víctima. Sin toda esta comunicación digital, no puedo ejercer mi profesión, ni como profesor ni como intelectual público», se lamenta en una entrevista con Die Zeit. Aun así, hace lo posible por ir contra corriente a través de una vida lenta y apacible en el seno de su patria espiritual, Alemania, donde el pensador surcoreano se afincó hace más de cuarenta años y donde vive solo.
ALEMÁN NACIDO EN COREA
En Berlín, Han habita entre un apartamento en el suroeste de la ciudad y una casa con jardín entre un bosque y un lago. En el piso tiene un piano Steinway & Sons y en la casa dos Blüthner. Según contó en El País, escribe tres líneas al día, porque es muy perezoso. Le gusta interpretar a Bach, a quien escuchó por primera vez en Seúl, en 1976, cuando su madre llevó unos discos a casa. Aprendió a tocarlo de forma autodidacta. «Cuando escuché por primera vez la Chacona para violín a los 17 años, tomé la decisión, aunque fuera de forma inconsciente, de que mi hogar espiritual sería el alemán y Alemania. Sin Bach, no habría venido a Alemania ni habría estudiado Filosofía», desveló en una entrevista con El Mundo. Disfruta en especial de las Variaciones Goldberg, y también de tocar las Escenas infantiles de Schumann. Su huida a Europa vino precedida de una vida en Corea del Sur.
Nació en Seúl en 1959, en una familia de clase media, donde vivió hasta los 22 años. Se reconoce una «mutación»; su padre era ingeniero civil y no lo recuerda leyendo un libro. Ni a su madre. Desde pequeño, le apasionaban las radios y otros aparatos electrónicos. «Yo era verdaderamente un técnico entusiasta y pensador», confesó a Zeit Geist. Por eso, cuando fue momento de decidir qué hacer, se decantó por matricularse en Metalurgia en la Universidad de Seúl… pero, una vez graduado, se dio cuenta de que no quería dedicarse a los metales. «Me sentí como un idiota. Yo, en realidad, quería aprender algo literario, pero en Corea no podía cambiar de estudios, ni mi familia me lo hubiera permitido. No me quedaba más remedio que irme», explicó a El País. El sistema universitario de los ochenta en ese país era muy inflexible: cambiar de carrera implicaba abandonar la universidad y presentarse de nuevo a unos exámenes de acceso hipercompetitivos. Les contó a sus padres que se marchaba a Alemania a continuar su formación técnica. Incluso les mostró una carta de aceptación de la Escuela Técnica Superior de Clausthal-Zellerfeld. Aunque la verdadera razón de su partida hacia la patria de Bach era dedicarse a la literatura.
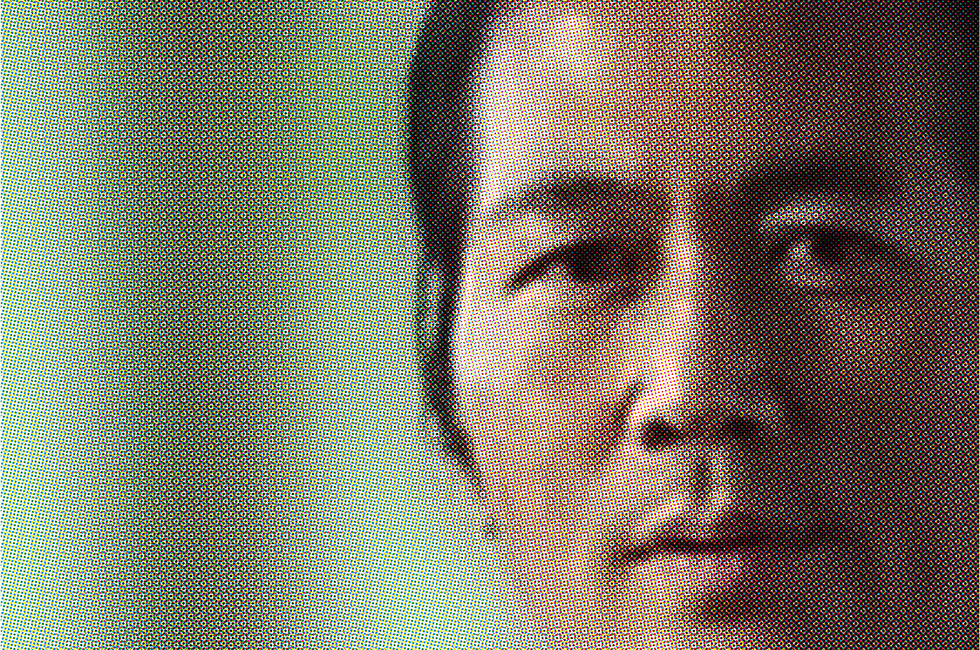
En 1981, con 22 años y una licenciatura en Metalurgia, llegó a Heidelberg, una ciudad de 150 000 habitantes cerca de la frontera francesa, donde continúa la universidad más antigua del país. Enseguida se dio cuenta de lo difícil que resulta convertirse en germanista sin hablar la lengua. «Yo, que soy un romántico, pretendía estudiar Literatura, pero leía demasiado despacio, de modo que no pude hacerlo. Me pasé a la Filosofía. Para estudiar a Hegel la velocidad no es importante. Basta con poder leer una página diaria», confesó a El País. Antes de Heidelberg no había oído hablar de Martin Heidegger ni de Edmund Husserl.
Uno de los datos más reseñables de la biografía de Byung-Chul Han es la ausencia de datos reseñables. Se ha labrado una cuidadosa identidad de filósofo discreto, casi huraño. Salvo en contadas excepciones, no concede entrevistas y, si lo hace, suelen ser por escrito. Un perfil tan discreto significa que no se sabe casi nada de su extensa etapa universitaria, que duró diecisiete años. Sus biografías suelen señalar que estudió Literatura —y también Teología católica— en la Universidad de Múnich y Filosofía en Friburgo, donde se doctoró en 1994, con 35 años. En algunas entrevistas ha llamado la atención sobre el significado de su nombre: Chul, en coreano, puede significar tanto metal como luz. Suele interpretar su paso de la ingeniería a la filosofía como una llamada nominal. En cualquier caso, después de esa forzosa elipsis formativa, Han reaparece como un filósofo maduro, autor de una tesis sobre el concepto del corazón en Heidegger.
En el 2000 se convirtió en profesor de la Universidad de Basilea, en el cantón germanófono de Suiza, hasta 2012. En 2010, con más de medio siglo de edad, había publicado La sociedad del cansancio, el libro con el que saltó a la fama y que Herder editó en España. Vendió más de 300 000 ejemplares y se ha traducido al menos a doce idiomas. Los títulos más relevantes de Han han ido publicándose a razón de casi uno al año durante los últimos quince. Desde 2012 es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. A los 66, es un nombre ineludible de la filosofía contemporánea.
«LA DIGITALIZACIÓN AUMENTA EL RUIDO. NO SOLO ACABA CON EL SILENCIO, SINO TAMBIÉN CON LO TÁCTIL, CON LO MATERIAL, CON LOS AROMAS, CON LOS COLORES FRAGANTES, SOBRE TODO CON LA GRAVEDAD DE LA TIERRA. LA PALABRA HUMANO VIENE DE HUMUS, TIERRA. [...] CUANDO ABANDONAMOS LA TIERRA NOS ABANDONA LA DICHA»
En Berlín, Han acostumbra a pasear por el Antiguo Cementerio de San Mateo, próximo a su apartamento. «La verdadera felicidad se debe a lo vano e inútil, a lo reconocidamente poco práctico, a lo improductivo, a lo propio del rodeo, a lo desmedido, a lo superfluo, a las formas y a los gestos bellos que no tienen utilidad y que no sirven para nada. Andar paseando parsimoniosamente, comparado con el caminar, correr o marchar hacia algún lado, es un lujo», escribe en Vida contemplativa. Cerca de allí, suele ir todos los días a una iglesia, pero entra cuando la gente sale. «Sí, soy católico», se sinceró con El País. A la pregunta sobre entrar en el seminario respondió enigmáticamente: «No lo descarto. Yo vivo al revés. Cuando la gente deja la Iglesia, yo entro».
Una vez al año viaja a visitar a su madre y recorre los lugares en los que creció. «Allí están los aromas que me transmiten una sensación de hogar, me hacen sentir seguro. Y esa es mi casa después de todo: el hogar es el lugar donde pasaste tu juventud. Redescubro los olores de la infancia y eso me hace feliz», contó a El País. La herencia coreana se ve en su forma de escribir, como si filosofara en haikus; con frases cortas y punzantes, y cuyo sentido se va revelando en su carácter repetitivo. «En mis escritos, de hecho, utilizo este efecto haiku. Digo: “Es así”. Esto crea un efecto de evidencia, que luego cobra sentido para todos. Un periodista escribió en una ocasión que mis libros son cada vez más delgados y que, en algún momento, desaparecerán por completo. Yo añadiría que mis pensamientos entonces impregnarán el aire. Todos podrán respirarlos», cuenta en ArtReview.
«LA VERDADERA FELICIDAD SE DEBE A LO VANO E INÚTIL, A LO RECONOCIDAMENTE POCO PRÁCTICO, A LO IMPRODUCTIVO,[...] A LAS FORMAS Y A LOS GESTOS BELLOS QUE NO TIENEN UTILIDAD Y QUE NO SIRVEN PARA NADA»
LA TONALIDAD DEL PENSAMIENTO
En la revista Filosofía&Co, el filósofo, traductor y editor Alberto Ciria describe el pensamiento de Han como una filosofía de la «afabilidad». La define como «una porosidad que permite que lo distinto se encuentre sin anularse»; esto es, consiste en «entrar en la esfera del otro sin anular su alteridad y, al mismo tiempo, invitar al otro a que entre en la esfera propia sin perder la intimidad». Y, en esta filosofía de la afabilidad, en la que fondo y forma se encuentran inextricablemente relacionados, salen a relucir varias nociones centrales que acompañan la obra del autor surcoreano.
La primera es el rendimiento. Para Han, ya no vivimos en un universo disciplinario como el que describe Foucault, en el que nos encontramos explotados por otros. En la sociedad del rendimiento, cada uno se autoexplota para ser lo más productivo posible. Hoy, el fracaso y la derrota también son responsabilidad de uno mismo. Y esto, a ojos de Han, es lo que conduce a la proliferación de enfermedades psíquicas. «La depresión se desencadena en el momento en que el sujeto del rendimiento ya no es capaz de poder más. Ya no ser capaz de poder más induce a hacerse autorreproches destructivos y autoagresiones. El sujeto del rendimiento está en guerra consigo mismo», asegura en La sociedad del cansancio. En La agonía del eros llega, incluso, a calificarla como una enfermedad narcisista en la que el enfermo «está agotado y fatigado de sí mismo. Carece de mundo y está abandonado por el otro».
Esta primacía del rendimiento se debe, de acuerdo con el filósofo surcoreano, a que nuestras sociedades son víctimas de un exceso de «positividad». Se busca eliminar por completo toda fuente de dolor mientras que solo se valora lo que estimula los sentidos y causa placer. Por eso, para Han, el mundo contemporáneo es incapaz de la auténtica experiencia del amor. En La agonía del eros, por ejemplo, argumenta que la conversión del otro en un mero objeto sexual significa su desaparición. «El amor se positiva hoy para convertirse en una fórmula de disfrute. De ahí que deba engendrar ante todo sentimientos agradables». Han ha levantado acta de la defunción del erotismo, la tensión, el enamoramiento y la herida, porque nos horroriza el dolor. Ese exceso de positividad se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida: en el imperativo de la transparencia o en la primacía de la salud.
Estas cosas, que a primera vista parecen ser buenas, las observa con recelo. La transparencia la ve como un síntoma de la pérdida de confianza entre las personas; la pérdida de «negatividad», esto es, la diferencia, la distancia, la incomprensión, las dudas, el dolor. El filósofo surcoreano considera que la «negatividad» es necesaria, porque saca a la persona de sí y requiere que uno haga un esfuerzo para conocer al otro. «Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información [...]. A la imposición de la transparencia le falta precisamente esta ternura, que no es sino el respeto a una alteridad que no puede eliminarse por completo», sostiene en La sociedad de la transparencia (2013).
NUESTRAS SOCIEDADES SON VÍCTIMAS DE UN EXCESO DE «POSITIVIDAD». SE BUSCA ELIMINAR POR COMPLETO TODA FUENTE DE DOLOR.
Respecto de la salud y el sufrimiento, Han considera que el capitalismo «absolutiza la supervivencia». La existencia, «despojada de toda trascendencia, queda reducida a la inmanencia de la mera vida, que hay que tratar de prolongar por todos los medios. La salud se erige en la nueva diosa», afirma en La sociedad del cansancio, no sin antes concluir que los hombres modernos «son demasiado vitales para morir y están demasiado muertos para vivir».
¿Es Byung-Chul Han un filósofo pesimista? «Mi objetivo no es contar una catástrofe del mundo, sino iluminarlo. Mi tarea como filósofo es explicar en qué tipo de sociedad vivimos. Cuando digo que el régimen neoliberal explota la libertad en lugar de reprimirla, o que el teléfono inteligente es el objeto devocional del régimen de la información digital, no tengo nada que ver con el catastrofismo. La filosofía es decir la verdad», concluye en ArtReview.
EN EL ENJAMBRE
Sin embargo, su éxito entre las masas no significa un consenso entre los intelectuales; todo lo contrario. Para Javier Gomá, filósofo y ensayista español, Han es la expresión suprema de la «vulgarización de la alta cultura», y el filósofo y columnista Diego S. Garrocho opina que, aunque tiene intuiciones buenas, «peca de banal», y que «en círculos académicos robustos está algo denostado», de acuerdo con un reportaje del diario ABC.
Otra crítica voraz la encontramos en un artículo del periodista Alberto Olmos para Zenda, de septiembre de 2021, en el que, después de afirmar que «le ha pillado una gran afición» y que le «agrada su obra», cuenta que, mientras leía La salvación de lo bello (2015), se escandalizó. Cayó en la cuenta de que cada vez que Han escribe alguna frase interesante o presenta una idea que parece original, la acompaña de una cita de otro autor que, en realidad, dice lo mismo. «Han se apropia de la idea y relega al gran pensador a mero confirmador de su genialidad».
«MI OBJETIVO NO ES CONTAR UNA CATÁSTROFE DEL MUNDO, SINO ILUMINARLO»
Por otro lado, está la cuestión señalada por Robert Wyllie y Steven Knepper, autores de Byung-Chul Han: A Critical Introduction (2024), de las generalizaciones y contrastes que Han hace en algunas de sus obras y que pueden ser engañosas. Por ejemplo, en un ensayo publicado en la revista The Philosopher, explican que la aseveración vertida en La sociedad del cansancio de que el paradigma de la disciplina ha sido completamente reemplazado por el del rendimiento no se comprueba en la realidad. La invasión de Rusia a Ucrania, las restricciones de la pandemia del covid-19 y la existencia de cárceles son algunos de los ejemplos de que este cambio de paradigma no es tan radical. Sin embargo, sostienen que Han es consciente de ello y en obras posteriores ha matizado su postura respecto a la existencia o no de la sociedad disciplinaria en la actualidad.
Más allá de sus críticos, hay una paradoja en el éxito de las obras de Byung-Chul Han. Como señala un artículo del New Yorker acerca del filósofo, sus libros critican el excesivo consumo digital, pero también son compatibles con él. Sus obras, caracterizadas por ser ensayos breves llenos de frases memorables, pueden ser utilizadas a la perfección para la publicidad y las redes sociales, en forma de reels y tiktoks. Sus escritos «pueden usarse como otro conjunto de ideas de moda para que los impulse el SEO y la gente los absorba en pequeños trozos», sostiene Kyle Chayka en el artículo. Son perfectamente adaptables al mundo del internet, de las no cosas que tanto critica, donde sus ideas calan y florecen con mucha naturalidad. Resalta la ironía según la cual «su trabajo viaja con facilidad por medio de esos canales que él detesta».
Aunque no todo son críticas. También ha recibido elogios de otros intelectuales. Por ejemplo, el escritor Jorge Freire, en el mismo reportaje de ABC, considera que «su obra, compuesta de libros leves que obligan a una lectura lenta, es un gesto de desacato a un mundo dominado por el rendimiento y la alta velocidad». Yendo más allá, se atreve a afirmar que, «desde Foucault, ningún autor había logrado acercar las cuestiones de la alta filosofía al gran público». El periodista José Francisco Serrano Oceja tiene una opinión similar: «Aunque desconfío de los filósofos best sellers, Byung-Chul Han ha sabido, con su filosofía, desentrañar los males contemporáneos de un mundo contradictorio. La inspiración católica de su pensamiento no tiene nada que ver con la adscripción eclesial sino con su comprensión de la atención y la necesidad de la contemplación para surfear nuestro destino», explica.
«SOLO LA ESPERANZA DESPLIEGA EL HORIZONTE DE LO QUE TIENE SENTIDO, UN HORIZONTE QUE REVITALIZA LA VIDA»
El 7 de mayo se anunció que Byung-Chul Han sería reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. En el acta del jurado, se explica que se le concede este reconocimiento «por su brillantez para interpretar los retos de la sociedad tecnológica» y que «su obra revela una capacidad extraordinaria para comunicar de forma precisa y directa nuevas ideas en las que se recogen tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente». Parece que, con sus aforismos, sus novedosos conceptos y su prosa sugerente ha ayudado a esclarecer la mirada de sus lectores.
A sus 66 años, y después de este reconocimiento, podría pensarse que Han ha dicho todo lo que tenía que decir. Sin embargo, su última obra, El espíritu de la esperanza (2025), parece inaugurar una nueva etapa, una última sorpresa, según apunta el filósofo Alberto Ciria. Aunque el propio Han afirma que todos sus libros están inspirados por la esperanza, su ensayo más reciente reviste otro tono. Una actitud que se eleva por encima de los males actuales y busca, a pesar de todo, cultivar una mirada pura ante la novedad del futuro. «Solo por medio de la esperanza recuperamos una vida que es algo más que supervivencia. Solo la esperanza despliega el horizonte de lo que tiene sentido, un horizonte que revitaliza la vida, le confiere alas, incluso la inspira. Solo la esperanza nos regala un futuro», sentencia el filósofo.