
En un contexto en el que el liberalismo ha sacrificado en el altar del mercado la creación de verdaderas comunidades —donde el individuo es apenas un valor de cambio—, ¿es posible reconstruir los vínculos? En este ensayo, el filósofo Jorge Freire explora el colapso de la atomocracia y la necesidad de reconocerse en deuda para constituir un cuerpo social fuerte.
La cera es dúctil y maleable. La forman las abejas en su abdomen y luego la moldean con las mandíbulas, la miden con las antenas y suavizan sus bordes con las patitas, componiendo celdas hexagonales con la precisión de un alfarero. Tan intrincada es la geometría del panal —donde ningún espacio queda al azar— como delicada y frágil es la tela con la que se urde, especie de papel maché que podría aplastar el más ligero movimiento. Un golpe de aire frío y la cera se seca antes de tiempo, deformando el conjunto; un poco de aire caliente y las celdas se derriten. Terminada la construcción, basta el pelotazo de un niño para que caiga al suelo y se desbarate.
¿Y qué hacer entonces? ¿Es posible recomponer esa ingeniosa construcción? Dicho de otra manera: pegando fragmentos de cera seca, ¿cómo lograr algo remotamente parecido al resultado original? Igual que los trozos de plastilina olvidados al aire libre, han perdido su plasticidad y se han convertido en pequeños mazacotes. ¿Cuántos operarios se necesitan para replicar esos patrones geométricos con la pericia de las abejas obreras? Los bordes que encajaban a la perfección ahora forman aristas y cantones irreconciliables entre sí. ¿Cómo agarrar el panal sin que se nos desmorone en las manos?
Lo mismo, salvando las distancias, sucede con la comunidad. Una vez que se quiebra, es casi imposible recuperarla. Nos reconocemos como una multitud de individuos que se mueven de forma caótica, sin vínculo aparente entre ellos. Bertrand de Jouvenel describió la atomización contemporánea con la imagen de un hormiguero golpeado con un palo por un niño travieso. Yo más bien nos imagino como unas reses permanentemente chanteadas.
Chantear significa asustar a las reses que se han refugiado en un encamadero. Al segundo siguiente, salen escopetadas sin ningún destino concreto, con las pupilas dilatadas por el miedo y la ansiedad endureciéndoles las arterias. ¿Cómo no van a querer aquerenciarse? Si hay cazadores tramposos que chantean a las reses para hacerlas salir a la mancha, la sociedad contemporánea nos induce al constante miedo.
EL CINTURÓN DE HIERRO DEL TERROR
Hannah Arendt señaló que no hay instrumento más efectivo de atomización que el miedo, pues destruye la confianza mutua necesaria para mantener viva la comunidad. Si la Edad Moderna encontró en el miedo al Leviatán la receta hobbesiana para imponer la paz, la Edad Contemporánea tardía, como sociedad disciplinaria en desquiciada descomposición, convierte a los ciudadanos en reses siempre chanteadas. Sobra decir que una cosa es cazar y otra gobernar. Y el «cinturón de hierro» del terror, en expresión de Arendt, nos aprieta a unos contra otros hasta que la acción libre desaparece.
Hay reses de casta que son bravas. Y hay otras que son bravuconas… Hasta que sienten en sus carnes las exigencias del hierro y la pañosa. Entonces no queda sino acularse en los tableros, oyendo con terror el cascabeleo de las mulillas. Hoy cunde una mezcla de miedo y angustia. Esta palabra viene de angostura, en tanto que estrecha nuestra visión a la manera de un efecto túnel. ¿Cómo atisbar la luz al final si probablemente describe curvas y circunvalaciones? Podemos ver lo inmediato, pero no mirar más allá. ¿Cómo imaginar un futuro distinto al que nos arrastra la inercia? Del cóctel de miedo y angustia surge un precipitado que podríamos llamar medrosía: un temor crónico que nos deja solos, un aislamiento narcisista.
LA LIBERTAD INDIVIDUALISTA ES UNA LIBERTAD TRIVIALIZADA, ENTENDIDA COMO MERA AUSENCIA DE ATADURAS: LA LIBERTAD DE UNA SOCIEDAD DE INDIVIDUOS CONDENADOS A UNA INFANCIA PERPETUA. EL INDIVIDUALISMO ES, EN ESENCIA, UNA ENFERMEDAD INFANTIL.
El mal que aqueja a la criatura desarraigada por la modernidad es, según el sociólogo francés Émile Durkheim, la anomia. Esta es, por definición (a-nomos), la ausencia de ley; en la práctica, la degradación rápida de las normas compartidas hasta su definitiva disolución. Innumerables son los factores que empujan a ello. El miedo a un futuro incierto y la angustia que provoca el destejimiento del lazo comunitario, en efecto. Pero también la dejación en la crianza, el declive del contacto cara a cara entre los jóvenes, el envejecimiento y la soledad no deseada de los mayores… Y, sobre todo y detrás de todo, el individualismo posesivo.
Aquello que Putnam estudió en Solo en la bolera ya no sucede únicamente en las ligas de bolos y en los clubes de bridge. No necesitamos recurrir al hombrecillo que vive en un poblachón del rust belt estadounidense para explicar la sociedad en clave de monadología (aunque sin teodicea ni armonía preestablecida). En tiempos de la anglobalización, todos somos mónadas. Pero la mónada tiene memoria, aunque sea poca, y es todavía consciente de la desvinculación de que ha sido objeto.
VIVIR EN LA CUEVA O SALIR DE LA CUEVA
En todas partes crece la nostalgia de la comunidad. ¿No es señal de que algo falla? Nos repiten técnicos y expertos que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que nunca habíamos gozado de una paz tan prolongada ni de un número tan copioso de comodidades. ¿Cómo explicarles que no nos bastan el optimismo, ni la tranquilidad, ni las comodidades, pues el alma humana requiere un sustrato firme en que arraigar? ¿Que no nos sacia la paz cuando queremos trascendencia, que las fuerzas centrífugas que operan sobre el mundo nos arrastran a los márgenes, obligándonos a una existencia desarraigada en la que solo cabe sobrevivir?
El gigante Anteo recupera fuerzas al apoyarse en la tierra, porque su madre es Gea, que lo vivifica. Por eso Heracles solo consigue vencerlo levantándolo en el aire. No hay duda de que hoy, bajo el signo de Anteo, buscamos tierra firme, por difícil que sea de esclarecer esa privación que nos lleva a hacerlo. Unos palpan el suelo con manos ávidas, tentaleando raíces que les ofrezcan sustento en el hondón de los siglos, y otros abrazan la greda con el desespero de una vid entrelazada, tratando de fundirse con su esencia misma; unos se esconden entre los cascajos y otros erigen empalizadas. Anhelamos cobijo y arraigo, como el burel que se aquerencia en chiqueros.
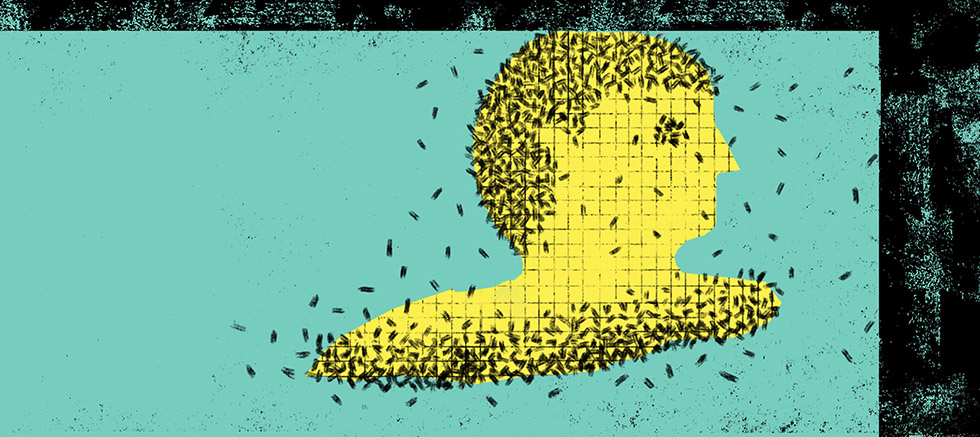
Spengler, inspirado por Frobenius, distinguió entre dos pulsiones contrarias: el sentimiento de lejanía y el de cueva. Las culturas oscilan entre uno y otro. Durante las vacas gordas de la globalización nos volvimos hacia la tendencia filobática de lejanía; durante las vacas flacas de la posglobalización arrecia el sentimiento ocnofílico del amor por lo hogareño. Por supuesto, este amor puede ir acompañado de miedo y también de odio. Al fin y al cabo, solo vuelven a la caverna quienes han perdido las raíces. Recuérdese El Horla de Maupassant: tememos al Horla porque viene de hors là, allá fuera; es el intruso que llega de lejos y un buen día se sienta en tu sofá, se bebe tu leche, lee tu periódico y se enseñorea de tu casa. ¡Cuando te das cuenta, te ha echado a la calle! Quizá no arribe en un barco brasileño de tres palos con las banderas desplegadas, como en el relato de Maupassant; quizá entre por un rincón y se las ingenie para volverse inexpugnable…
La desvinculación de la que somos objeto es de índole metafísica. Es la amputación que, como dice Ortega en Espíritu de la letra, nos hace sentir un «muñón del cosmos»: una individualidad que adopta la forma de una sajadura violenta. Ante dicha agresión, solo queda convencerse de que uno, por lo menos, es libre. Lógicamente, es una libertad trivializada, entendida como mera ausencia de ataduras: la libertad de una sociedad de individuos condenados a una infancia perpetua. El individualismo es, en esencia, una enfermedad infantil.
EL COLAPSO DE LA ATOMOCRACIA
¿No es significativo que la palabra individuo haya recibido en castellano, hasta no hace mucho, un uso peyorativo e incluso incriminatorio? «Ese tío es un auténtico individuo». Es tan solo el nombre de los átomos invisibles que componen las sociedades liberales; la biografía, en suma, solo corresponde a las personas, que son las que arrastran vida y obras. ¿O acaso alguien ha empleado la palabra persona alguna vez como insulto?
Átomos invisibles, digo. El átomo —palabra griega que Cicerón tradujo al latín como individum— es invisible por naturaleza. En puridad, tan invisible es el individuo de la metafísica liberal como la mónada leibniziana: no por existir a escala microscópica y sustraerse a la mirada humana sino, más bien, porque ambos son entes de ficción. Este tipo de individuo-átomo tiene un cierto uso heurístico cuando se trata de imaginar una sociedad compuesta por entidades irreductibles y autosuficientes. Pero esta sociedad no existe ni, aunque existiera, podría subsistir. El problema de la especulación ética formal a ese nivel consiste en que, para poder ser redactada, antes debe adjudicarse como patrón de conducta de un sujeto fantasmagórico: el mismo sujeto que postula el liberalismo.
LA ANTROPOLOGÍA LIBERAL ES INHUMANA PORQUE CHOCA DE BRUCES CON LA CONSTITUCIÓN ONTOLÓGICA DEL SER HUMANO, CONCEDIÉNDOLE TAN SOLO CARTA DE NATURALEZA EN LO MATERIAL. SE ES INDIVIDUO EN TANTO QUE SE ES MEDIBLE COMO VALOR DE CAMBIO.
Fácil es comprobar cómo la concepción individualista del género humano lleva a la mayoría de nuestros congéneres a encontrarse como botes de remo ante la marejada. Se nos dice que «estamos todos en el mismo barco», pero, cuando la embarcación queda hecha trizas, el marinero se encuentra solo, empapado y mudo frente al rugir del Atlántico. Nada le resta al espíritu cuando falla la materia. Ya decía Maritain en La defensa de la persona humana que no podemos delimitar en el hombre una cosa que podamos llamar «individuo» y otra que podamos llamar «persona», sino que ambas dimensiones son la materia y la forma del ser humano. ¿De verdad hace falta recordarlo?
La antropología liberal es inhumana no por una cuestión moralista, —tan humano resulta el individualismo como el libertinaje o el tribalismo—, sino porque choca de bruces con la constitución ontológica del ser humano, concediéndole tan solo carta de naturaleza en lo material. Se es individuo en tanto que se es medible como valor de cambio. De ahí que, por mor de la maximización de beneficios, las relaciones duraderas, el compromiso y las ligaduras firmes queden proscritas. Por supuesto, la barca en medio de la tempestad rara vez sobrevive y al final, no hay más opción que convertirse en polizones de un trasatlántico. Para vivir como personas, lo primero es sobrevivir como individuos.
Los griegos llamaban al individualismo atomocracia. ¿Es esta atomocracia una construcción del liberalismo? Las pretensiones de libertad, dignidad y felicidad que fluyen por el sistema circulatorio del liberalismo hace tiempo que perecieron exangües; y no por la acción de ningún agente sobrevenido o externo, sino por obra y gracia del individualismo ontológico. Así y todo, el problema que nos ocupa no radica en la doctrina individualista, sino en la concepción que el liberalismo tiene de ella. El origen del individualismo es tan antiguo como la filosofía, ya que tanto la tradición griega como la posterior filosofía cristiana postularon el alma como inequívoco principium individuationis. ¿De qué forma acaso podría comprenderse el individuo? ¿Qué diferencia habría entre un ser humano y un insecto, si nos ceñimos a su mera corporeidad, a su materia finita y contingente?
CONCEBIR AL SER HUMANO COMO PERSONA —ES DECIR, ALMA INMORTAL SUJETA A UN CUERPO MORTAL—, EXIGE CONCEDERLE LA MAYOR DIGNIDAD ONTOLÓGICA POSIBLE.
Esta pregunta ya ha sido respondida por el utilitarismo, escuela que cuenta con el célebre Peter Singer como buque insignia. Para el filósofo australiano no se puede afirmar distinción alguna entre un individuo y otro. Nadie puede achacar inconsistencia a estas aseveraciones, pues desde una visión materialista y evolucionista no hay diferencia ontológica entre un bebé de seis meses y un escarabajo pelotero; asimismo, tampoco cabe escandalizarse por las consecuencias que Singer extrae de igualar a todos los individuos, para quienes tan solo debe regir el principio formulado por Bentham: infligir el menor dolor posible al mayor número de seres posible. Clavarle un anzuelo a una merluza so pretexto de alimentarnos, por tanto, estaría menos justificado que practicar el infanticidio si el niño es minusválido o padece una deficiencia mental. Quien piense que la racionalidad o la compasión deben interceder cuando se esgrimen tales argumentos —alegan los utilitaristas—, debe considerar cuán poco racional y compasivo resulta excluir a los animales del ámbito de la ética; e igualmente, cuán poco racional y compasivo es cuidar de un ser humano moribundo y rayano en la inconsciencia, en vez de dar vía libre a su eliminación y librar a amigos y familiares de un dolor del que el finado no es ni puede ser consciente.
El individualismo animado —es decir, aquel que postula la encarnación del alma en un cuerpo— siempre ha disipado los vapores que borbotean en el laboratorio liberal, como si de un extractor de humos o de gases mefíticos se tratase. Concebir al ser humano como persona —es decir, alma inmortal sujeta a un cuerpo mortal—, exige concederle la mayor dignidad ontológica posible. Si anclarlo a la trascendencia lo eleva por encima del común de las criaturas, también le exige un compromiso para consigo y los demás. Por supuesto, señalar la dimensión divina del ser humano nada tiene que ver con deificarlo: no hay más ciego que el soberbio y endiosado que no cree en más reglas que las que nacen de su voluntad. El individualismo sin alma —tan propio del liberalismo— es un nihilismo, por cuanto configura una cosmovisión monadológica, al modo de la que concibiera Leibniz, para extirparle cualquier posible armonía preestablecida o por establecer, véase: la que vincula a las almas en torno al bien común. Libres e iguales significa, en esencia, «todos contra todos».
Para muestra, un botón. Hace tres años, Canadá legalizó el suicidio asistido para personas que no tienen una enfermedad terminal. La medida, en principio, contaba con un amplio apoyo de la sociedad. Pero, a principios de 2024, se desató la polémica cuando se planteó la posibilidad de incorporar a personas con trastornos mentales. No sorprende que levantara una enorme polvareda, teniendo en cuenta que, para colmo, sucedía en un tiempo en que la salud mental se había convertido en una cuestión ineludible.
¿Acaso quienes lo criticaban eran simples y llanos enemigos del progreso? Porque a quienes ponían objeciones a la propuesta canadiense —prefigurada por Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo— solía cargárseles con esa acusación. Los pueblos del norte, dice el tópico, nos llevan mucha ventaja, y algunos serían capaces de echar a rodar por el precipicio solo por seguir el ejemplo. Sea como fuere, se repitieron argumentos y contrarréplicas que un año atrás se habían sacado a relucir. A inicios de 2023, una científica noruega sugirió hacer uso de mujeres en muerte cerebral para gestar. La respuesta del liberal medio fue la esperada: se encogió de hombros, se rascó la coronilla y exigió que se llevase a cabo con arreglo a la ley.
RECONOCERSE EN DEUDA
Si la tradición es, en expresión de Chesterton, la democracia de los muertos, el individualismo es la tiranía de los vivos. No hay mayor antídoto contra esta que la gratitud: considerar que hemos de retornar lo recibido, no con arreglo a una obligación contractual, sino desde una religación con nuestros orígenes. Todos somos deudores de nuestros deudos.
Comunidad viene de communitas, que a su vez viene de munus, deuda: uno siempre está en deuda con el otro, porque somos sujetos relacionales. No vivimos aislados como robinsones en una isla, lo que implica una serie de obligaciones tácitas que dan cuerpo a la comunidad. La inmunidad (immunitas) es, por contra, la negación de esa deuda: solo quien se basta y sobra, quien se dedica a cuidar su huerto, como el Cándido de Voltaire, aunque la sociedad se hunda, porque ha edificado un foso alrededor de su castillo y tiene hombres lanzando aceite hirviendo desde las almenas, puede ser inmune. Pero ¿es ese un ideal de vida buena?
Si pinchan en hueso quienes apelan a las virtudes abstractas del cosmopolitismo, fiándolo todo a la advocación de la ciudad abierta, es porque ignoran que lo único de la casa que sigue en pie es la fachada. En La vida de los termes, de Maeterlinck, un hombre entra a su hacienda y se la encuentra roída. Se sienta en una silla y esta se desmorona, se agarra a la mesa para recuperar el equilibrio y se le deshace en pedazos, se apoya en una columna y esta se viene abajo en una nube de polvo… Las termitas tienen el don de cumplir con su tarea sin ser vistas «y solo un oído alerta es capaz de reconocer el ruido que hacen millones de mandíbulas en la noche devorando la estructura del edificio y preparando su derrumbe». ¿Acaso quienes reflexionamos acerca de la desligadura llegamos tarde?
EL LIBERALISMO HACE DE LA NECESIDAD VIRTUD. LO QUE COMIENZA COMO UNA OBLIGACIÓN —POR EJEMPLO, LA MOVILIDAD SOCIAL— SE CONVIERTE EN ALGO BUENO POR SÍ MISMO: ABANDONAR LA COMUNIDAD NATURAL Y MARCHARSE A LAPONIA A TRABAJAR ES ALGO VIRTUOSO.
Cuando Jouvenel enunció su metáfora del hormiguero golpeado con un palo, nos representaba como a seres gregarios que han perdido sus patrones de comportamiento debido a la agresión de un elemento extraño. Pero no todo lo explica esa agresión, que acaso ni fuese deliberada. Las mediaciones ya habían enflaquecido tanto que, en su acometida postrera, la anglobalización no tuvo que entrar con el bulldozer, sino dar unos toquecitos en la pared.
El liberalismo hace de la necesidad virtud. Lo que comienza como una obligación —por ejemplo, la movilidad social— se convierte en algo bueno por sí mismo: abandonar la comunidad natural y marcharse a Laponia a trabajar es algo virtuoso. Nos enseñaron a ofrecernos en sacrificio en el altar del mercado, y con rapidez nos avinimos a ello. Pero fuimos nosotros los que acabamos empuñando el arma homicida, lanzándonos de mil amores a la degollina propia. Porque, admitámoslo, aunque el liberalismo ampare diferentes modos de vida buena bajo su paraguas de pluralidad, también prescribe. Y tanto el nomadismo liberal como el individualismo posesivo —haz y envés de la misma moneda— niegan toda idea de comunidad al fabricar individuos desarraigados, ensimismados e inoperantes para la vida común. La función hace la forma.


