Alumni Salud mental Vínculos Sociedad Nº 723
Cicatrices de princesas
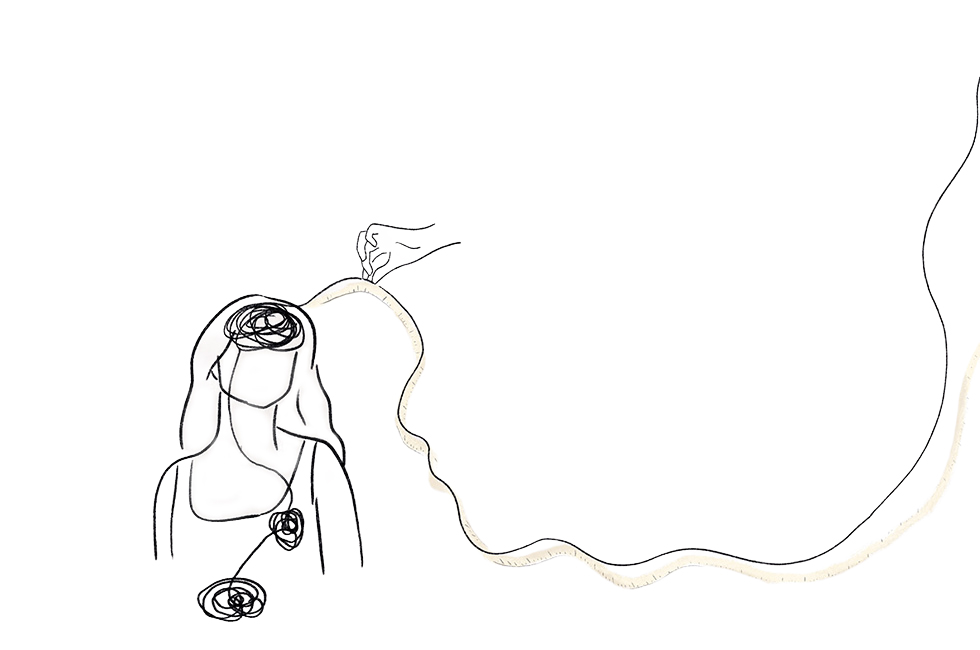
Alumni Salud mental Vínculos Sociedad Nº 723
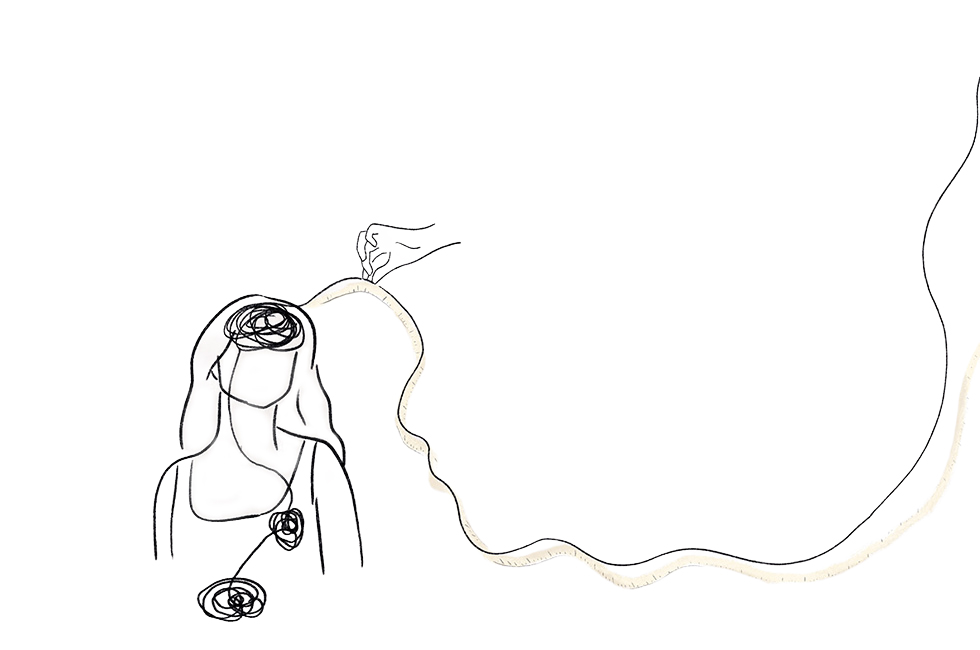
Ana López Recalde [Enf 21] y Nuria Casas [Fia 23] padecieron anorexia, una enfermedad que perforó su adolescencia y primera adultez. Tras años de lucha, ambas han transformado el dolor en palabras y han explorado sus experiencias hasta encontrar sentido al caos que saturó su mente y su cuerpo. De esta búsqueda nacieron dos testimonios poderosos: Princesas de cristal (Arcopress, 2019) y La cicatriz que perdura (Albada, 2024).
—Mamá, ya tengo las margaritas, pero creo que al bajar del autobús las tiraré y compraré otras. ¿Cómo que por qué? ¡Porque son blancas! Ana debe de estar harta de ese color: ¡Es el único en su habitación del hospital! Ay, no sé, mamá… Estoy nerviosa. Bueno, vale, le llevo estas y ya. Sí, irá bien, lo sé. Genial. Cuelgo.
Irene Biera [Arq 22] fue la primera de sus amigas en visitarla: había pasado el agosto de 2014 ingresada en la planta de Psiquiatría. Un mes que resultó agotador para todos; en especial para Ana López Recalde, que entonces tenía 15 años. Como era menor de edad, no podía salir de la habitación ni ver a nadie externo a su núcleo familiar fuera de un horario restringido. Tampoco le permitían tener dispositivos electrónicos.
Durante el aislamiento, Irene se aseguró de mantener correspondencia diaria por mensajería especial: las madres de ambas. Aunque no hubieran perdido el contacto, ese día Ana la esperaba encogida y cabizbaja en el vestíbulo principal de la Clínica Universidad de Navarra. La compañía y los paseos eran el premio por haber subido de peso. Temía que Irene reconociera esos «kilos de más» y no la quisiera como antes, como cuando se sentía más guapa, más delgada, mejor. Como cuando la enfermedad la absorbía casi por completo. Me quiere, no me quiere. Me querrá, no me querrá. Pero, nada más verla, enterró las dudas y se abalanzó sobre su amiga. Entre lágrimas y margaritas, celebraron sus primeros pasos fuera del «infierno» que tanto la atormentaba. Ana, por fin, estaba venciendo a la anorexia. O, al menos, eso quisieron creer.
A las pocas semanas, Ana sufrió una recaída, la primera de todas las que viviría a lo largo de sus cuatro años de Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA). En 2019, una vez curada y ya inmersa en sus estudios en Enfermería en la Universidad de Navarra, publicó Princesas de cristal, donde disecciona su propia experiencia con la franqueza y sencillez de quien escribe durante su rehabilitación, que terminó a los 18. El libro también recoge las voces de su padre, Ignacio López-Goñi [Bio 85 PhD 89], y de su terapeuta, Azucena Díez Suárez [Med 98 PhD 04], especialista en Psiquiatría Infantil y Adolescente.
Seis años después, en 2020, otra joven de su edad recibía terapia por anorexia en la misma planta del hospital. No era la primera vez que Nuria estaba en tratamiento. Apenas cursaba 1.º de ESO cuando aparecieron los primeros síntomas: contar calorías, hacer deporte en secreto... Su adolescencia fue una lucha sin tregua. Aunque durante un tiempo creyó superarla, la enfermedad regresó con más fuerza en su etapa universitaria, lo que sacudió los cimientos de su vida. Hoy, Nuria Casas está recuperada y ejerce de profesora de Filosofía en secundaria y bachillerato. Como Ana, una vez le dieron el alta, quiso compartir su experiencia.
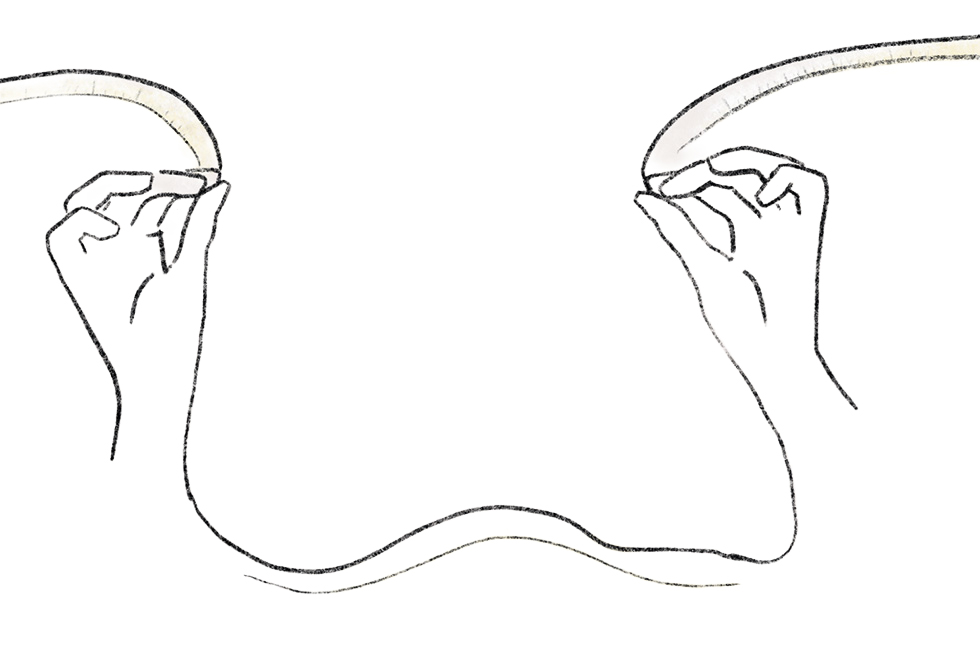
En 2024, publicó La cicatriz que perdura, una apología de la vulnerabilidad humana, en la que entremezcla su historia con una reflexión sobre el sufrimiento y la búsqueda de su sentido. De su proceso de sanación y las lecturas que la marcaron, concluye que «nadie se cura en línea recta».
En sus páginas, Nuria subraya que tanto en el diagnóstico como en el transcurso de la enfermedad —especialmente en las recaídas— es fundamental «aceptar que tienes un problema, que necesitas ayuda». La dificultad se multiplica si no se trabaja una comunicación emocional clara y sincera. Esta barrera añadida resultó un hándicap para sus amistades. Lucía Andreu [Der Rel 23] aprendió a detectar el sufrimiento escondido en Nuria durante los dos cursos en los que convivieron: «Notaba que, sobre todo al principio, intentaba mostrar que todo iba bien. Construyó una fachada convincente pero, aún sin atreverse a alzar la voz, seguía pidiendo auxilio con gestos, miradas y silencios. Descifrar su lenguaje, casi siempre opaco y repleto de marañas, significaba para mí una victoria y un privilegio como amiga».
Este reconocimiento trasciende la simple percepción de los cambios físicos: quienes sufren el trastorno son conscientes de esas transformaciones. La clave para una cura posible radica en interpretarlos como señales de alarma, como patologías que requieren de asistencia profesional. Sin embargo, esta dimensión tangible del trastorno puede volverse un arma de doble filo: si bien facilita la identificación de la enfermedad, corre el riesgo de simplificarla a su aspecto más visible.
En cada entrevista y a lo largo de su libro, Nuria insiste en que «la anorexia no es una causa, sino una consecuencia. Somatizamos: el cuerpo habla». La autopercepción distorsionada y la pérdida de peso emergen de un entramado de factores que a veces requieren años de terapia antes de salir a la luz. Los verdaderos motivos quedan ocultos bajo la piel y dificultan la conexión emocional de quienes acompañan a las pacientes, que en el 90 o 95 por ciento de los casos son mujeres de entre 12 y 25 años, según calcula la Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia. Pero la anorexia presenta un componente intrincado que va más allá de las inquietudes típicas de la adolescencia.
Tal complejidad hacía que ni siquiera Irene, amiga de la misma clase que Ana, la comprendiera. Desde los ojos de una quinceañera con una vida saludable, privarse de comer parecía inaudito: «Recuerdo decirle a mi madre: “Si el problema es que no come, que la retengan en la mesa hasta que se termine el plato”». Ignacio, el padre de Ana, compartía el desconcierto. En el libro confiesa lo difícil que le resultaba entender la necesidad de un tratamiento psiquiátrico: «Cuesta ver que es una enfermedad, que no son manías de adolescente. [...] Pero gracias a los médicos, y sobre todo al apoyo constante de mi mujer, he conseguido al menos aceptarlo, aunque a menudo se me escape su sufrimiento interior. Muchas veces me he tenido que repetir a mí mismo: “Es una enfermedad, es una enfermedad”». Según la Dra. Díez, esta dificultad para empatizar es habitual en los allegados, ya que interpretan sus hábitos de conducta «como signos de debilidad, antojos o elecciones personales fallidas», y reducen el motivo del trastorno a una obsesión por cumplir con los estándares sociales de belleza.
Detrás de cada historia se despliega un mosaico único de elementos desencadenantes. En Princesas de cristal, la Dra. Díez enfatiza la importancia de los rasgos de personalidad: hay más peligro de padecer un TCA si la persona muestra autoestima baja e inseguridad, derivadas del perfeccionismo excesivo y el ansia de la validación externa. En algunos casos, esas carencias emocionales se gestan —de forma involuntaria e inconsciente— en el entorno familiar. Tal vez por eso Ignacio y su mujer no pudieron evitar sentir remordimientos, que se intensificaron al ingresar a su hija: «Lo primero que te viene a la cabeza es “¿Por qué?” [...] ¿qué hemos hecho mal nosotros o en qué hemos contribuido para que aparezca la enfermedad? Con los años hemos aprendido a no sentirnos culpables».
Existen otros factores de riesgo más específicos, como los antecedentes familiares, las rupturas de pareja o la práctica de determinadas disciplinas, entre las que destaca el ballet. La Dra. Díez considera que el motivo principal y más común es la restricción voluntaria de la dieta. En Nuria, el mayor detonante fue la búsqueda de perfección y el ansia de controlar lo único a su alcance completo: su cuerpo. La anorexia «nunca te sacia —afirma—, nunca consigues sentirte del todo satisfecho porque, por naturaleza, somos muy limitados».
Dado el carácter multifactorial de la anorexia, no hay medicamentos específicos para combatirla. Según la Dra. Díez, el tratamiento se centra en recuperar un peso saludable y en trabajar los aspectos psicológicos y emocionales. «Enseñarles por qué se produce su enfermedad, y qué pueden hacer para mejorarla es un proceso prolongado y difícil», indica. En el mejor de los escenarios, se resuelve en unos cinco años. Conforme avanza el seguimiento clínico, la mente de las enfermas desarrolla una capacidad especial para mentir, tanto a ellas mismas como a sus familias. Se aíslan de los demás porque se sienten incomprendidas y juzgadas. Construyen una coraza donde la anorexia crece tanto que da la impresión de cobrar vida propia. «Parecía que dentro de mí habitaban dos personas», cuenta Nuria. De un lado, la que iba convirtiéndola en esclava de la enfermedad. Del otro, la que no quería rendirse, a la que llamó su «verdadero yo». Ana describió esa escisión en su libro: «Las terapias y la medicación habían dado sus frutos porque “mi verdadero yo” se resistía a volver a caer en semejante calvario».
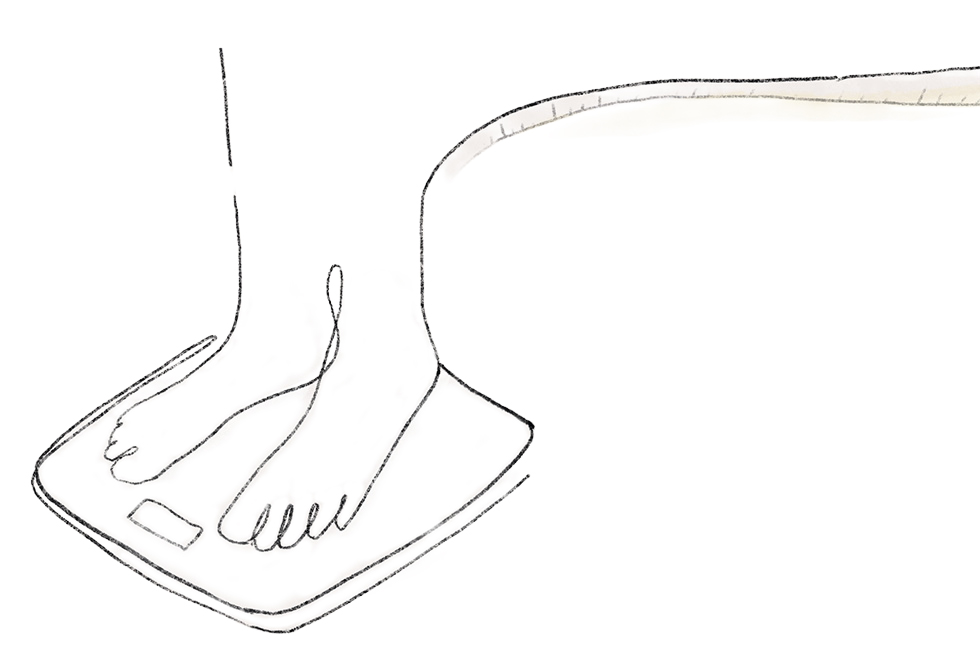
La lucha interna constante y la montaña rusa de mejoras y recaídas desgastaron a las jóvenes hasta casi hacerles perder la esperanza. En un momento crítico del tratamiento de Ana, cuando los progresos no eran perceptibles, los médicos la amenazaron con conectarla a una sonda si no comía lo prescrito. «Por un instante —evoca—, pensé que quizá alimentarme así fuera menos duro que enfrentarme cara a cara con la comida».
El desaliento desdibujaba el paso de los días hasta volverlos iguales, para Nuria, «teñidos de gris». Ana compartía la sensación nada más salir del hospital, cuando le permitieron ir al colegio: «Me sentía insignificante. Había días en los que deseaba morirme [...] porque no soportaba la idea de que la gente me viese así, gorda». Este tipo de pensamiento no es aislado, sino que forma parte del cuadro clínico habitual. Según revelan investigaciones del Instituto de Trastornos Alimentarios (ITA), la anorexia cuenta con el mayor índice de mortalidad entre las enfermedades mentales en España, ya sea por suicidio u otras complicaciones médicas. La Dra. Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría, señalaba en 2022 que un 20 por ciento de los pacientes con anorexia intentan quitarse la vida, lo que explica una de cada cinco muertes en esta población. La tasa de mortalidad por suicidio es 31 veces mayor entre los que padecen un TCA que en la población general. En la depresión mayor, 27 veces; en las adicciones 18 y en la esquizofrenia 8.
Asimismo, la ITA sostiene que este es el trastorno mental con más afecciones físicas. La Dra. Díez detalla que el cuerpo, en estos casos extremos de desnutrición, entra en «modo ahorro»: «Todas las funciones no vitales se ralentizan o se detienen». Se produce una pérdida del brillo y caída del cabello, sequedad cutánea y una sensación constante de frío en manos y pies; desaparece la menstruación (amenorrea) y disminuyen la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Se dispara la probabilidad de osteoporosis, hipercifosis y fracturas de cadera o muñecas. «Calvas, con huesos rotos y joroba», así es como la experta sentencia el futuro de las «princesas de cristal».
¿Quiénes son estas princesas? El término no lo acuñaron ni la Dra. Díez ni Ana o Ignacio para titular el libro, sino que emerge de las pacientes que sufren de anorexia. Estas jóvenes también se hacen llamar reinas, muñecas u otras figuras elaboradas en marfil, porcelana y demás materiales que evocan fragilidad. Con nombres como estos, abrazan estereotipos distorsionados de lo femenino que glorifican la debilidad física y una estética etérea e infantilizada.
Este argot prolifera en algunas páginas de internet sostenidas por ellas mismas. Si bien todas pueden aspirar al título de princesas, las protagonistas indiscutibles —a las que se refieren como «mejores amigas»— son Ana (pro-anorexia) y Mía (pro-bulimia). El auge de las dietas y recetas healthy en redes como Instagram ha dado lugar a nuevas personificaciones de trastornos como Alisa (pro-ortorexia, obsesión patológica por comer saludable). En menor medida, existen varones: los príncipes Rex y Bill, que padecen anorexia y bulimia, respectivamente.
El psicólogo David Martín Escudero hace hincapié en la amenaza que implican la humanización y el lenguaje romantizado que rebosan en estas comunidades virtuales, ya que pretenden —de forma intencional— «dulcificar las conductas asociadas al TCA». Presentan el trastorno como un «estilo de vida deseable», dan consejos sobre cómo adelgazar, inducir el vómito después de comer o engañar a la familia; organizan «carreras de kilos» (competiciones de bajadas de peso); y se dan ánimos para seguir en el «camino a la perfección».
Estas webs pro-anorexia se extendieron a finales de los noventa. Entre 2006 y 2011, la cantidad se disparó un 470 por ciento, según la Agencia de Calidad de Internet. Los blogs y otros espacios digitales se multiplicaron aprovechando los avances tecnológicos de la época: mayor velocidad de conexión, plataformas interactivas que facilitaron comunidades virtuales y la dificultad para regular contenidos en un internet globalizado.
Lo más alarmante es el perfil del usuario medio en las páginas pro-TCA: en el 95 por ciento de los casos, mujeres de entre 14 y 21 años. La Dra. Díez estima que ese grupo representa el 20 por ciento de las niñas con acceso a la red. Ana era una de ellas, aunque es la doctora quien lo admite en el libro. Fue precisamente leyendo Princesas de cristal cuando Nuria descubrió que existían: «Al navegar por estas webs solo pude pensar “Guau, ¿qué es esta mierda?”».
La apología de la anorexia y la bulimia en internet no se considera delito en España —tampoco en la mayoría de Europa ni en Estados Unidos—, por lo que el cierre de estos sites depende de la buena voluntad de los proveedores y las plataformas. El único país que lo recoge como crimen es Francia. Desde 2015, su Código Penal contempla penas de hasta un año de cárcel y multas de 10 000 euros para quienes inciten a la delgadez excesiva. En el caso español, la única Administración que ha legislado al respecto es la Generalitat de Cataluña, que en 2019 aprobó un decreto ley contra este tipo de páginas. Para facilitar su denuncia, la Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia pone a disposición pública un formulario online.
Las políticas de las redes sociales contra la promoción de los TCA no evitan que surjan tendencias nocivas como la dieta de las princesas Disney, el Belly Button Challenge o el Collarbone Challenge, y los hashtags #SkinnyTok o #Thinspo («Inspiración delgada»), que en 2025 acumula 4,5 billones de visualizaciones. Para Martha Laham, experta estadounidense en la industria de la belleza y la publicidad y autora de Made Up, estos fenómenos representan una evolución contemporánea de obsesiones históricas por la delgadez extrema: las dietas de los años veinte, la veneración de la modelo Twiggy en los sesenta o la estética heroin chic, popularizada por Kate Moss en los noventa.
En la década de 2010, durante la adolescencia de Ana, las influencers y los ángeles de Victoria’s Secret se convirtieron en los nuevos referentes de belleza. La terapia continuada le mostró que anhelar esos cuerpos era una manifestación más de su enfermedad. Ahora encara el tema con prudencia: «Sé que, si me sumerjo en el mundo de la moda y el glamour, puede llegar a hacerme mucho daño. Y no quiero caer». Nuria, por el contrario, nunca se interesó por las pasarelas, e insiste en que no debería reducirse la causa de la enfermedad a la presión social. Aun sin seguir las tendencias mainstream de forma activa, en 2019 fue testigo del auge del movimiento body positivity, con un discurso de defensa de la diversidad corporal. Las campañas de publicidad y los desfiles de alta costura incorporaron modelos con todo tipo de pieles, tallas, edades y cicatrices. Pero, pese al supuesto triunfo de la belleza natural, Nuria disiente: «Esta inclusión es una mentira pasajera. Todavía existen unos cánones de belleza muy concretos. Queda mucho trabajo por hacer, tanto a nivel individual como social».
Hoy, seis años después, el espejismo se ha desvanecido. Muchas de las que fueron iconos del body positivity, como la cantante Meghan Trainor o la actriz Rebel Wilson, han reaparecido ante el público con una drástica pérdida de peso. Admiten que su metamorfosis se debe a medicamentos como Ozempic o Mounjaro, que, aunque principalmente tratan la diabetes tipo 2, actúan además como potentes supresores del apetito. En Estados Unidos, de 2021 a 2023, las prescripciones mensuales de Ozempic aumentaron un 442 por ciento hasta llegar a las 2,5 millones.
La necesidad de receta médica y el coste elevado de estos fármacos empujan a muchas personas que desean adelgazar a buscar vías alternativas. En Princesas de cristal, la Dra. Díez revela la crudeza de algunos métodos que emplean las pacientes de anorexia. Ana era consciente de que, al publicarlos, cabía el riesgo de causar un efecto rebote, pero confió en el criterio de su psiquiatra y en la supervisión de Montserrat Graell, entonces presidenta de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Además, Ana subraya que el impacto de este género de libros varía según la etapa en la que se encuentre cada paciente, por lo que recomienda consultar con un profesional médico antes de iniciar la lectura de obras que tratan explícitamente los TCA.

Algunos libros actúan como salvavidas durante la tormenta de la enfermedad. Ana confiesa que, desde que leyó Yo vencí la anorexia, sueña con conocer a su autora, la modelo Nieves Álvarez: «En muchos momentos de debilidad pensaba en ella, en cómo podría llegar a comprenderme por todo lo que ambas habíamos estado pasando». Además, se apoyó en Conversión, de Pilar Soto, y en otros relatos como La vida es bonita incluso ahora, de Belén Domínguez (fallecida el 21 de abril de 2025 a causa de un tumor intramedular), o ¿Por qué sonríes siempre?, un recopilatorio de testimonios de superación personal y búsqueda de sentido.
Nuria también encuentra consuelo en historias reales, aunque no necesariamente relacionadas con los TCA: «El dolor es una experiencia universal y, al leer, te sientes identificado, acompañado y validado, una parte importante del proceso de sanación». Entre los títulos que recomienda, destaca Más fuerte que el odio: lo protagoniza Tim Guénard, un joven marcado desde la niñez por la violencia y el abandono o, como explica ella, «lleno de etiquetas». Nuria, con la voz entrecortada, relata el que considera el momento clave de Guénard: «Con apenas 16 años, y de camino a un reformatorio, una jueza le mantiene la mirada para decirle: “Yo confío en ti. Sé que puedes ser mejor”». Un mensaje parecido le robó el corazón al leer la escena de Los miserables en la que Jean Valjean roba la cubertería de plata del obispo. Este, en vez de condenarlo, lo perdona: «Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien».
Nuria, en el aula, aspira a tratar igual a sus alumnos. Tiene claro que «las etiquetas están para arrancarlas» y menciona que, de vez en cuando, encuentra algún Valjean en clase: desobediente, acostumbrado —casi inmune— a las riñas y el castigo. En esta tesitura, la filósofa recurre a lo aprendido y suelta una frase con efecto fulminante: «“No me esperaba esto de ti”. Les descoloca, se dan cuenta de que portarse mal no define su identidad». Como ávida lectora, tiene muy presente el poder de las palabras. Si, por ejemplo, debe llamar la atención sobre el descuido de un alumno, no le dice que es despistado, sino que lo está. «El defecto se transforma así en algo superable —expresa—. A menudo solo necesitan esperanza, que alguien les muestre que existe un margen de mejora».
Esa certeza nació de la vivencia en carne propia, del vértigo de notar cómo la enfermedad se adueñaba de su personalidad y la encerraba en una de esas etiquetas que tanto odia ahora: anoréxica. «Te has reducido por tanto tiempo a algo, que ya no sabes quién eres», escribe Nuria en su libro. La Dra. Díez declara que, cuando las pacientes «comienzan a recuperarse, entran en duelo por la pérdida de esa nueva imagen e identidad que les venía acompañando durante meses, si no años».
En esta odisea de reconstrucción, el seguimiento docente deviene esencial, más aún cuando se trata de la salud de un menor. Algunos adolescentes acuden a sus profesores para desahogarse y buscar consuelo. Evitan a los médicos y sus padres porque, como apunta Ana, durante la ceguera emocional que provoca la enfermedad los perciben como «los malos de la película». En su etapa escolar y tras su primer ingreso, recurrió a su tutora al percibir signos de una posible recaída.
Los alumnos de Nuria también buscan refugio en ella. Reconoce que, aunque puede ofrecer apoyo emocional, existen límites que la obligan a trasladar sus inquietudes a los padres o tutores legales. Los jóvenes se enfadan, lo toman como una traición. Ella les comprende. Sintió lo mismo cuando una amiga alertó de sus primeros síntomas a su madre. Entonces, les parafrasea aquello que su terapeuta no se cansó de repetir y que encuentra en el Evangelio: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; pero lo entenderás después».

A veces, Nuria considera que la mejor forma de acompañarlos consiste en abandonar su posición de autoridad como profesora y situarse en el plano personal. Lo hizo en un par de ocasiones, cuando compartió su libro con dos alumnas de bachillerato. No se conocían entre sí, pero coincidieron en la respuesta: les sorprendió y alivió descubrir que alguien adulto —«para ellas, tener 25 años ya es ser adulta»— se mostrara vulnerable sin miedo. «Creo que un gesto así les descubre que, cuando creces, sigues lejos de ser perfecto», apunta. Sin embargo, reserva este tipo de apertura para circunstancias muy específicas, a sabiendas de que debe equilibrar la cercanía y los roles que le corresponden como docente.
Ana también prefiere guardar cierta distancia entre su testimonio y el ámbito profesional. Para las prácticas de Enfermería optó por el rotatorio en Psiquiatría y coincidió con pacientes con trastornos similares al suyo: «Gracias a Dios, estalló la pandemia y nos mandaron a casa. Durante el confinamiento, entendí que aún era pronto para enfrentarme a esa realidad». Aunque es consciente de que compartir su historia ayuda a muchos, en contextos laborales prefiere custodiar esa parte de sí misma.
Para ella, esta separación entre lo personal y lo vocacional ha sido un aprendizaje progresivo. De hecho, el cuidado de las enfermeras durante su ingreso la marcó tan profundamente que se planteó estudiar Enfermería. Por eso les dedicó el libro con estas palabras: «Quizás fue gracias a vuestra labor, vuestro cariño y apoyo que, a día de hoy, una de mis grandes metas en la vida sea llegar a ser, por lo menos, igual de buena enfermera que vosotras. [...] Habéis sido y seguiréis siendo para mí y para toda mi familia, una bendición y un gran ejemplo. Un gracias se queda corto».
Actualmente es enfermera del equipo de apoyo de consultas, por lo que va rotando por áreas según las necesidades. Pone en práctica la dulzura, el altruismo y la inteligencia que la Dra. Díez destacaba en el libro, durante los estudios universitarios de la joven: «Ana, los que te conocemos sabemos que vas a ser una grandísima profesional. [...] Los pacientes que se encuentren contigo serán unos afortunados».
Cuando comenzó la carrera, soñaba con trabajar en cuidados paliativos —llegó a cursar un máster—, pero el desgaste emocional diario la forzó a alejarse de la especialidad. «Cargaba con el sufrimiento al volver a casa —admite, reconociendo la importancia de establecer diques para mantener su bienestar—. Confío en que poco a poco aprenderé a manejarlo mejor».
Con esta lógica, guía su relación con el pasado. Hay épocas en que la enfermedad se silencia y parece no haber ocurrido nunca, pero basta una charla, una entrevista o releer su historia para que regrese el nudo a la garganta. Como advierte Nuria, el dolor tatúa mellas en el alma: con el tiempo, «la herida seguirá ahí, pero ya no sangrará». Revisitar los momentos más oscuros requiere un esfuerzo cautelar para Ana, tan familiarizada con la fragilidad de la sanación: «Recordar me ayuda a revivir, a dar sentido y agradecer, aunque a veces prefiero tomar distancia, porque la anorexia deja, como dice Nuria, una “cicatriz que perdura”».
Ilustración: Nerea Armendáriz 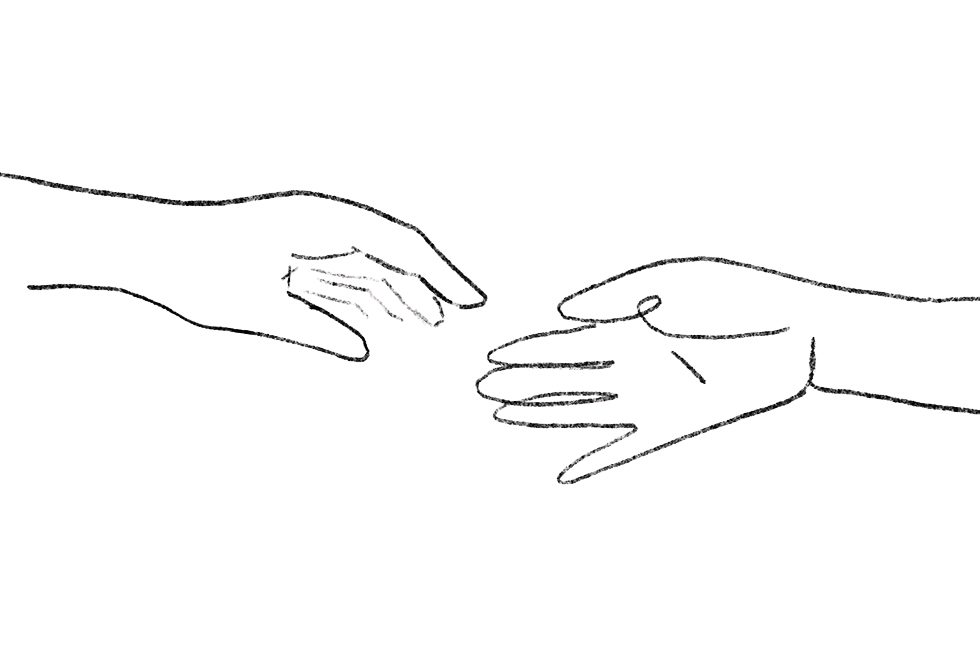
Nota: este reportaje mereció el II Premio periodístico de Enfermería de Salud Mental AEESME 2025, y su autora lo escribió cuando formaba parte del Programa de Edición de Revistas Culturales de Nuestro Tiempo.
En consonancia con ese espíritu de servicio, Nuestro Tiempo es una revista gratuita. Su contenido está accesible en internet, y enviamos también la edición impresa a los donantes de la Universidad.