Asia EDUCACIÓN Y SOCIEDAD Sociedad SOLO WEB
Leer el mundo en chino a pesar de la censura
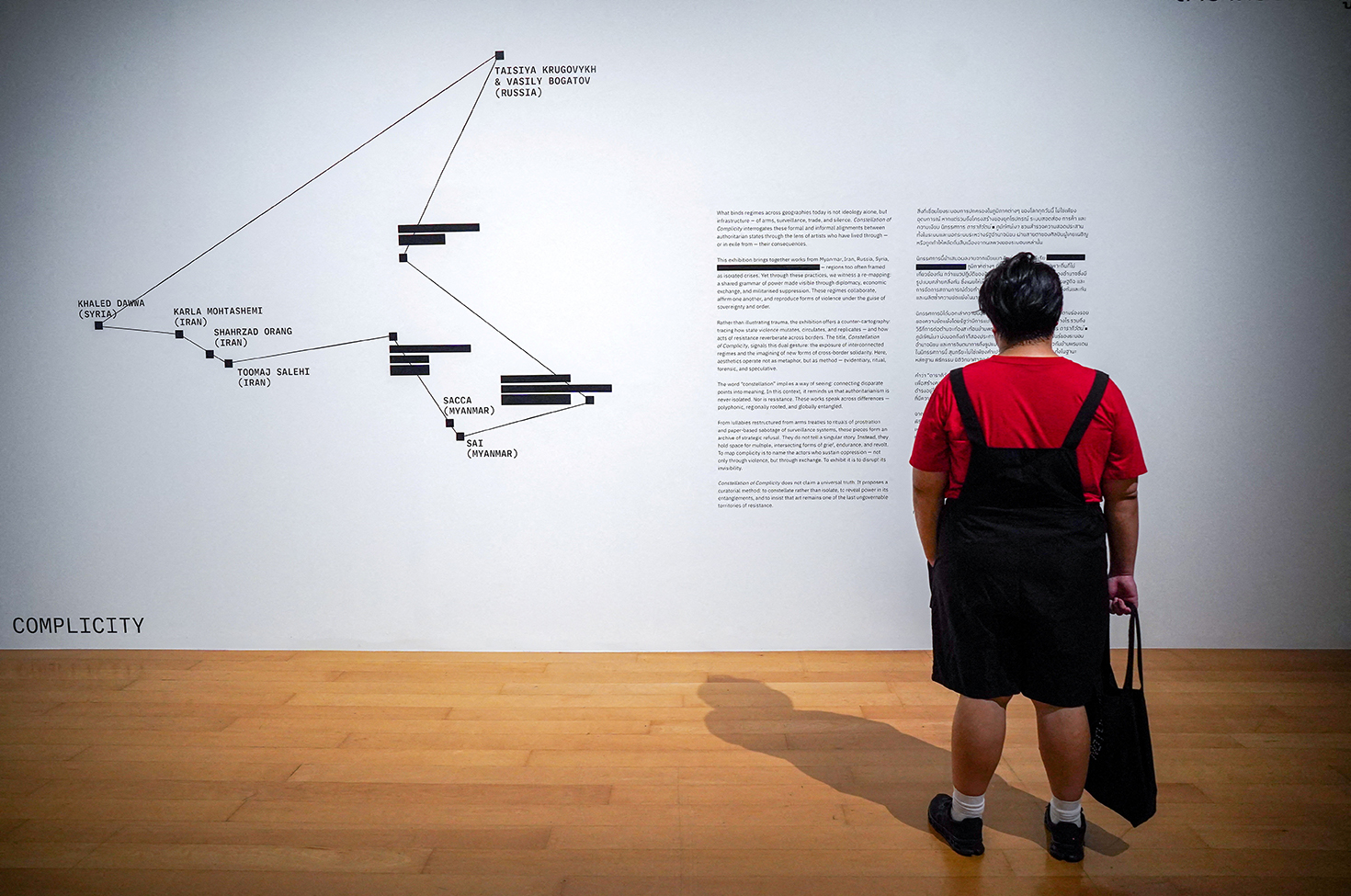
Asia EDUCACIÓN Y SOCIEDAD Sociedad SOLO WEB
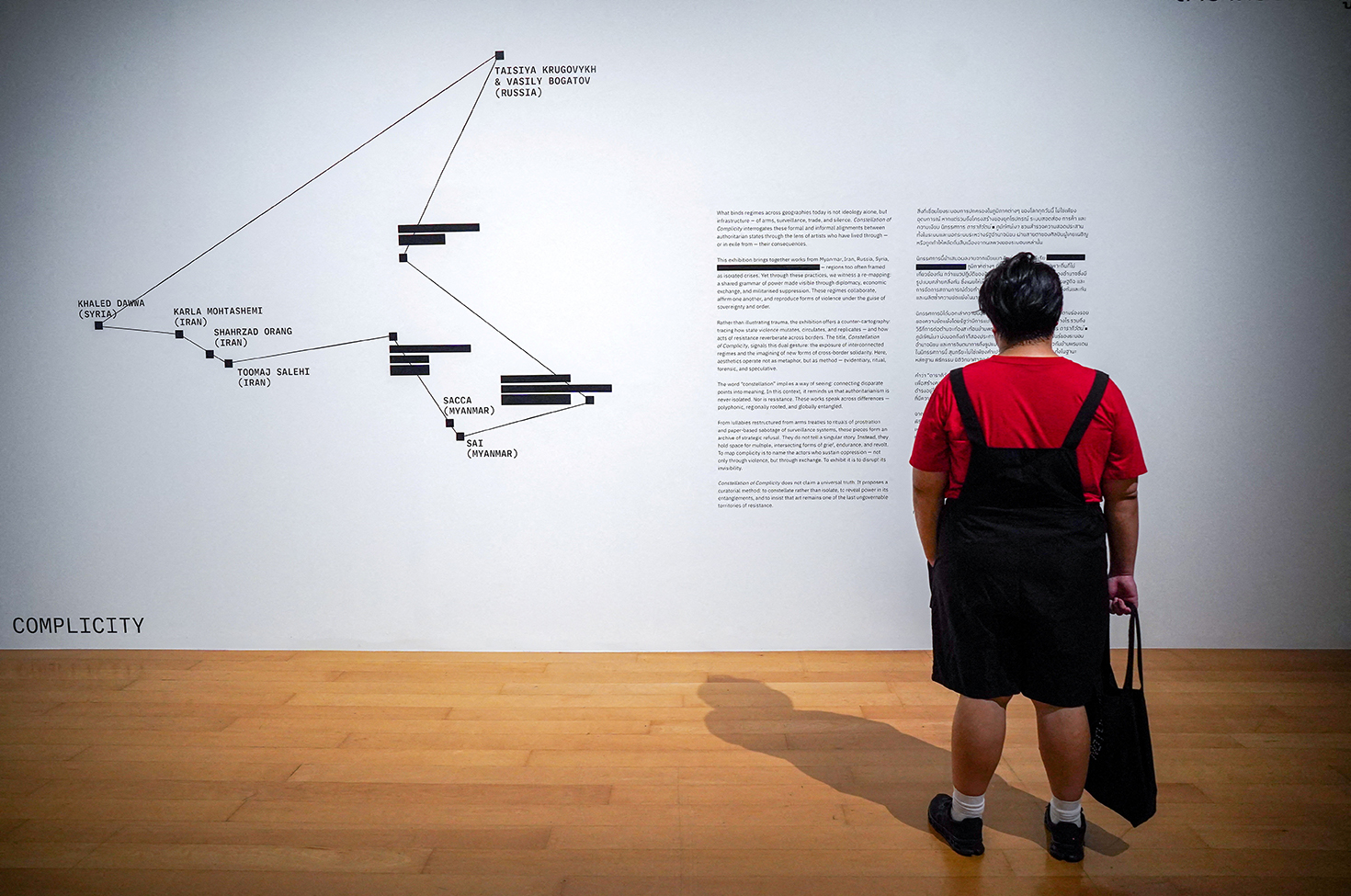
La diplomacia cultural china navega entre aguas contradictorias. Las editoriales occidentales publican cada vez más autores chinos y empiezan a verse grandes producciones cinematográficas procedentes del gigante asiático. Al mismo tiempo, algunos de los mejores artistas del país viven exiliados y censurados. El Instituto Confucio, punta de lanza de la expansión cultural del país, ha reorientado su estrategia para lanzarse a por el Sur Global. ¿Qué cabe esperar de la cultura china en los próximos años?
En la novela de Liu Cixin El problema de los tres cuerpos, publicada en China en 2006, una científica sufre las brutalidades de la Revolución Cultural. En 2014, Ken Liu la tradujo al inglés, lo que marcó su salto internacional a la fama. Es la primera parte de una trilogía llamada El recuerdo del pasado de la tierra. El relato continúa a lo largo de décadas y llega a la conexión con una trama futurista en la que los humanos descubren la existencia de una civilización alienígena con un sistema caótico de tres soles, donde la física es impredecible y las leyes naturales cambian todo el tiempo. Se comunican con la tierra y comienza un juego de estrategia política, existencial y tecnológica que pone en jaque a la humanidad. En 2023, Netflix adaptó el relato con un gran presupuesto, coproductores chinos y un equipo internacional con figuras de renombre como Dan Weiss y David Benioff, creadores de Juego de Tronos.
Fue la muestra, entre tantas otras, de que China también puede liderar la producción de ciencia ficción a escala global. Se convirtió en un éxito diplomático, además de literario. Y no por casualidad: Liu Cixin vive en China y se ha mostrado públicamente favorable al régimen de Xi Jinping, incluso defendiendo las políticas represivas contra la minoría uigur. Hasta hace poco, la literatura china que se consumía en occidente procedía de autores disidentes y exiliados como Xialou Guo o Yan Lianke. Porque a veces el poder blando se ejerce a través de una historia bien contada.
Esta transformación no es accidental. China lleva décadas construyendo una infraestructura cultural destinada a controlar su propia narrativa: desde los Institutos Confucio hasta subsidios a editoriales extranjeras, pasando por la promoción estratégica de autores como Mo Yan. La estrategia es ambiciosa: proyectar una imagen cultural sofisticada hacia el exterior mientras se mantiene un férreo control interno sobre qué se puede decir y quién puede decirlo.
El mes pasado hablábamos de la influencia del gigante asiático a través del control de las tierras raras y de infraestructuras clave en todo el planeta. En una línea similar, silenciosa y constante, China lleva décadas implicada en un proceso de diplomacia cultural. Trata de extender la narrativa de sus acontecimientos históricos y aportarles una significación propia, más allá de interpretaciones foráneas. En definitiva, se trata de establecer cómo deben ser contadas las cosas. Y calibrar con cuidado el engranaje social para que ese relato sea transmitido con fidelidad y dentro de los cauces de la verdad oficial.
Mo Yan es uno de los escritores contemporáneos chinos más reconocidos del mundo. Mezcla realismo mágico con sátira social, inspirado en Gabriel García Márquez y William Faulkner. En obras como La vieja pistola aborda la identidad cultural amenazada por el vertiginoso cambio económico de los años ochenta en China, cuando se convirtió en un país industrializado. Tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 2012, y de acuerdo con un artículo del South China Morning Post, China prometió que invertiría más de ciento siete millones de dólares para convertir al escritor en una de las figuras de su expansión cultural.
Una semana después de que Mo Yan recibiera el Nobel, las autoridades locales de Gaomi —su ciudad natal, en la provincia de Shandong— anunciaron ese ambicioso plan: la creación de una Mo Yan Cultural Experience Zone, concebida como una especie de parque temático literario. El proyecto buscaba convertir los paisajes narrativos de sus novelas en atracción turística. Se habló de reconstruir una granja, recrear los campos de sorgo rojo —cultivo emblemático de su novela más célebre, abandonado por falta de rentabilidad en los años ochenta— y levantar escenarios inmersivos inspirados en sus relatos. No obstante, no existen evidencias púbicas claras de que el proyecto haya llegado a ejecutarse en su totalidad, mas allá de homenajes puntuales y propuestas simbólicas de revalorización cultural en la región.
A diferencia del Nobel Gao Xingjian, exiliado en Francia, Mo Yan vive en su país. Su obra más célebre es Sorgo rojo, adaptada al cine en 1988. Sus textos contienen críticas veladas al régimen respecto a ciertos abusos de poder, lo que le da un aura disidente, a pesar de ser un autor fundamentalmente oficialista. Proyecta la imagen de un país con libertad creativa e influencia internacional. Pocas herramientas son tan eficaces como la literatura para transmitir una mirada humana —menos política— sobre los conflictos, aspiraciones y contradicciones de una sociedad compleja.
Las voces más críticas con el gobierno chino enfatizan que este despliegue cultural no es más que un intento de contrarrestar la imagen de un país autoritario con historias de humanidad, además de la intención de ingresar en mercados culturales dominados por la industria occidental. Por ejemplo, la revista Economy publicó en 2025 el estudio Cultural Diplomacy and Soft Power of China: Theory, strategy and application in South East Asia, en el que la investigadora vietnamita Nguyen Minh Trang, de la Academia Diplomática de Vietnam, asegura que «estas iniciativas están claramente alineadas con objetivos económicos o políticos inmediatos más que con un interés genuino de intercambio cultural».
Pero el modelo Mo Yan no es el único. China también se beneficia —involuntariamente— del prestigio internacional de autores que critica o censura internamente. Por ejemplo, Yan Lianke, con un estilo de realismo absurdo y crítica social, fue censurado en su país y premiado en Europa. Su obra más conocida es Los besos de Lenin. O Xialou Guo, autora de Una lengua huérfana, novela que habla acerca del exilio, la identidad cultural y el desarraigo lingüístico. Escribe en inglés y su obra fue nominada al Man Booker, uno de los premios más prestigiosos de habla inglesa.
Incluso el oficialista Liu Cixin ha vendido más ejemplares de sus obras en Estados Unidos y Europa que en la propia China, impulsado sobre todo por las recomendaciones de personas influyentes como el expresidente estadounidense Barack Obama o el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Muchos de los libros premiados en el exterior están prohibidos en China, como el caso de Yan Lianke, cuyas novelas Dream of Ding Village y Serve the People fueron vetadas en China por su tono satírico y su crítica al sistema. En parte para contrarrestar esta imagen, el gigante asiático tiene su propia versión del Nobel, el Premio Mao Dun, creado en 1982, que recompensa novelas realistas y épicas cada cuatro años.
Desde principios del siglo XXI, China ha dedicado recursos significativos para traducir su literatura contemporánea al inglés, español, francés, alemán y árabe, entre otros idiomas. Por ejemplo, el informe de 2022 Chinese Literature in Translation señala que «se invirtió gran cantidad de dinero en traducir grandes obras de la literatura china». Bajo el programa denominado Chinese Literature Abroad se subvenciona a editoriales extranjeras para publicar obras chinas. Este apoyo incluye tanto a autores «oficiales» como a voces más críticas del panorama chino, aunque los criterios de selección no siempre son públicos. Por ejemplo, desde 2005 se concede el Special Book Award of China, que reconoce a traductores, editores y escritores extranjeros por difundir la literatura china. Editoriales como Penguin Random House han publicado en Occidente a autores como Liu Cixin o Yan Lianke, lo que ejemplifica cómo la política de traducción sirve también para proyectar la literatura china en el mundo.
La estrategia da sus frutos aunque las cifras exactas siguen siendo opacas. Según China Publishing Group —el principal conglomerado editorial del país— cada año se cierran más de dos mil derechos de publicación para obras chinas en el extranjero, cifra que destaca la expansión de su proyección global.
Al mismo tiempo, otra institución clave del sector, la China International Communications Group (CICG), informa de que publica aproximadamente tres mil títulos y cincuenta revistas en más de diez idiomas cada año, reforzando los canales mediante los cuales China difunde su literatura más allá de sus fronteras.
También existen festivales internacionales como el China Shangai International Literary Festival, y en los últimos años China ha puesto la tecnología al servicio de su expansión cultural. Por ejemplo, la plataforma digital WeRead y la app Pocket Reader permiten a los lectores de todo el mundo leer obras chinas con traducción automática al inglés. La innovación más reciente se hizo pública en mayo de este año: ICH-Qwen, un modelo de lenguaje avanzado destinado a preservar y difundir el patrimonio cultural intangible chino (artes, tradiciones, dialectos) apoyado en IA y big data. En un artículo publicado recientemente por Jiang Xinyi, el autor señala como la traducción hecha con IA está ayudando a China a que su literatura tenga alcance global.
Sin embargo, de entre todas las iniciativas culturales con las que el régimen chino ha intentado dominar el relato, la más relevante y controvertida es el Instituto Confucio.
Una de las referencias culturales más reconocidas en China y en el mundo es el Instituto Confucio, bautizado en honor al célebre filósofo chino – un nombre que no se asocia en primera instancia al comunismo -. El programa registró un crecimiento sostenido entre 2004 y 2020. Sin embargo, después de la pandemia sufrió un severo retroceso en Estados Unidos y Europa, donde decenas de sus centros fueron cerrados. Aun así, en este lustro ha concentrado su expansión sobre todo en África y América Latina. Según fuentes más recientes, el número global asciende a 496 institutos en más de 160 países (y 757 «aulas Confuncio» en escuelas), según datos de 2023. Estos centros enseñan el idioma y la cultura china como alternativa al inglés, francés o español, reforzando la presencia cultural de China fuera de sus fronteras.
El Instituto funciona con sedes propias y también dentro de los claustros universitarios de distintas partes del mundo. China financia a los profesores y proporciona los currículos, y las universidades que los acogen proporcionan el espacio. Para su funcionamiento, cada sede recibe al año, en promedio, entre cien mil y doscientos mil dólares para solventar todas las actividades culturales y de difusión, según señala Reuters.
Según el Melbourne Asia Review, en 2020, China operaba más de quinientos cuarenta institutos y mil ciento setenta aulas especializadas en ciento sesenta y dos países. En 2024, el panorama había cambiado sensiblemente. Los números globales apenas se vieron modificados, pero la distribución es muy diferente. En Estados Unidos, en concreto, a fines de la década pasada funcionaban más de cien institutos, pero en la actualidad quedan activos menos de diez. La Administración Trump, en primer lugar, acusó de espionaje al IC y aprobó una financiación federal que condicionaba el presupuesto de las universidades a cerrar los centros Confucio. Suecia siguió un camino similar, y más tarde también Países Bajos, Bélgica, Alemania o Reino Unido fueron tomando medidas de distinta índole que acabaron con el cierre de la mayoría de los centros de esta entidad. A día de hoy, para muchas universidades occidentales resulta costoso o indeseable mantener un Instituto Confucio en sus instalaciones.
Para tratar de solucionar este problema, China disolvió Hanban, el antiguo centro gestor de los IC, y lo sustituyó por la Fundación de Educación Internacional China y los Centros de Cooperación en Educación de Lengua. Esta reestructuración trataba de alejar la imagen del IC de la jerarquía del Partido Comunista, pero no ha conseguido detener el cierre de las sedes en Europa, América del Norte y Oceanía.
Otro camino muy distinto han seguido los países del Sur Global. Al igual que hizo con las vacunas contra el Covid-19 y con su red de infraestructuras, China viró su estrategia de expansión hacia África, América Latina y, por supuesto, el sudeste asiático, después de 2020. En estos países se han abierto un centenar de centros del Instituto Confucio en el último lustro.
China ha apostado, entre otras formas de dominio planetario, por algo menos tangible pero eficaz para ejercer su poder e influencia, que es nada menos que la cultura. Se trata de exportar símbolos, valores y lengua, pero, sobre todo, una narrativa, una historia propia con signos inequívocos de una sólida identidad.
China tiene el propósito de difundir a sus escritores más conocidos, pero sin dejar de lado la intención de proyectar una imagen alejada del autoritarismo. Una imagen de un país a la vanguardia. Es un impulso cultural con sus contradicciones. Mientras en el exterior las autoridades chinas se preocupan por promover la pluralidad literaria y los autores disidentes se traducen y premian, dentro del propio país persisten los límites a la libertad cultural. El mismo Estado que impulsa la expansión de su cultura la limita.
A pesar de todo, China ha logrado instalar su literatura en los catálogos de las grandes editoriales, su idioma en muchas universidades de reconocido prestigio internacional y sus narrativas e historias en las pantallas de millones de personas. Quizá el mayor triunfo de China no sea que compren sus productos, sino más bien, que lean sus historias, hablen su idioma y que empiecen a ver el mundo con sus propios ojos.
En consonancia con ese espíritu de servicio, Nuestro Tiempo es una revista gratuita. Su contenido está accesible en internet, y enviamos también la edición impresa a los donantes de la Universidad.