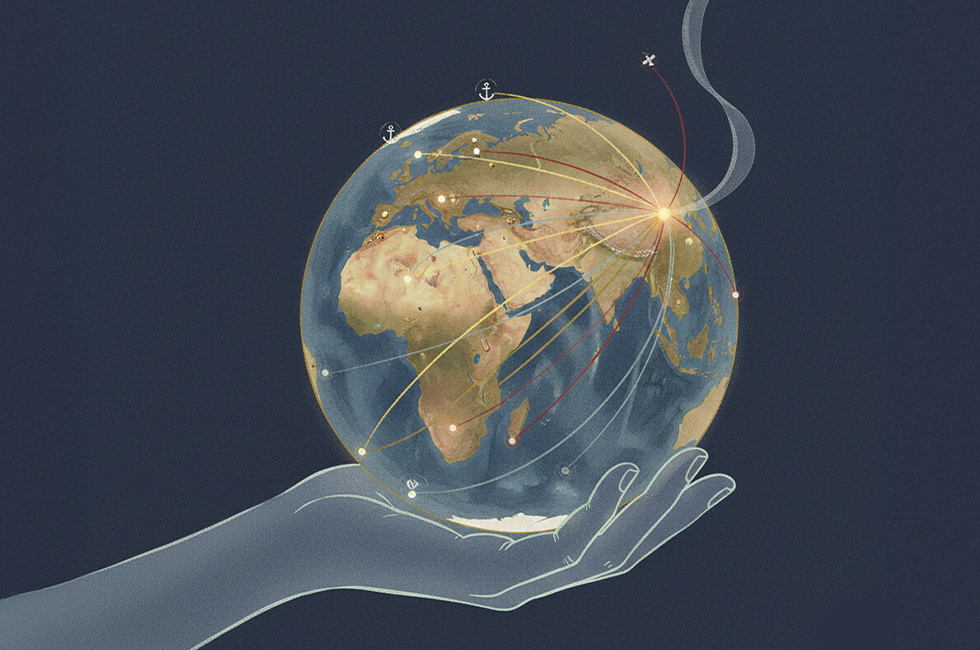
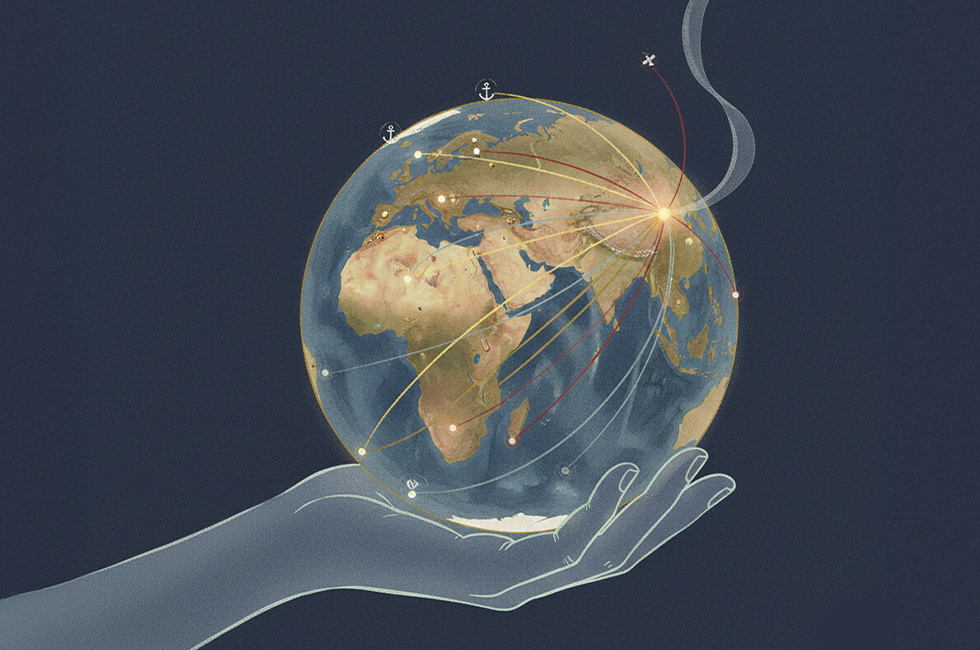
Página no encontrada
Vaya, parece que no pudimos encontrar la página que buscas
Probablemente sea culpa nuestra. El 10 de diciembre cambiamos nuestra web y muchos enlaces dejaron de funcionar. Pero no te preocupes: tenemos alternativas para que encuentres lo que buscas.