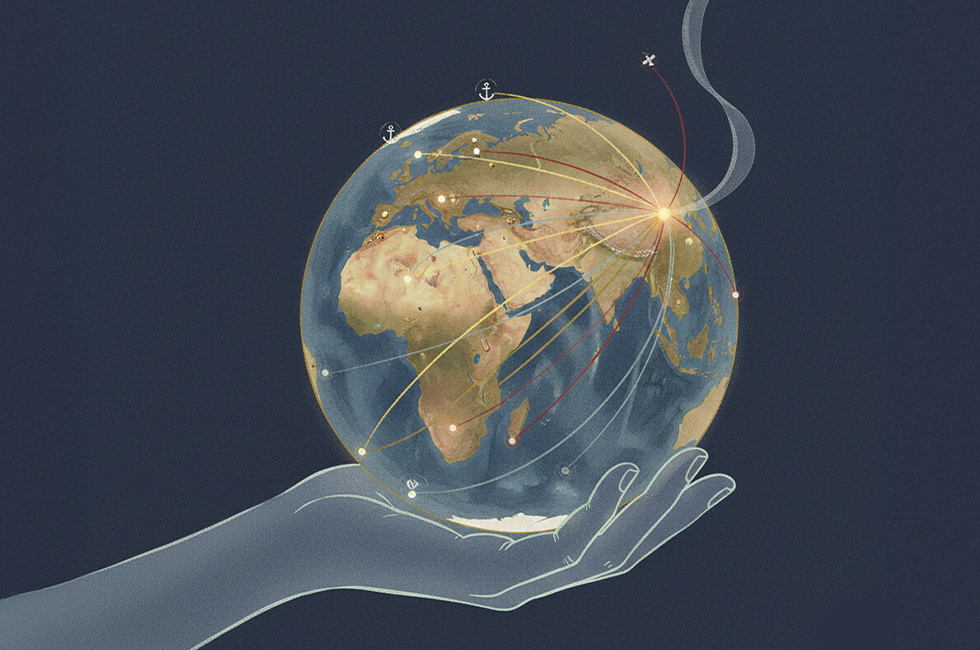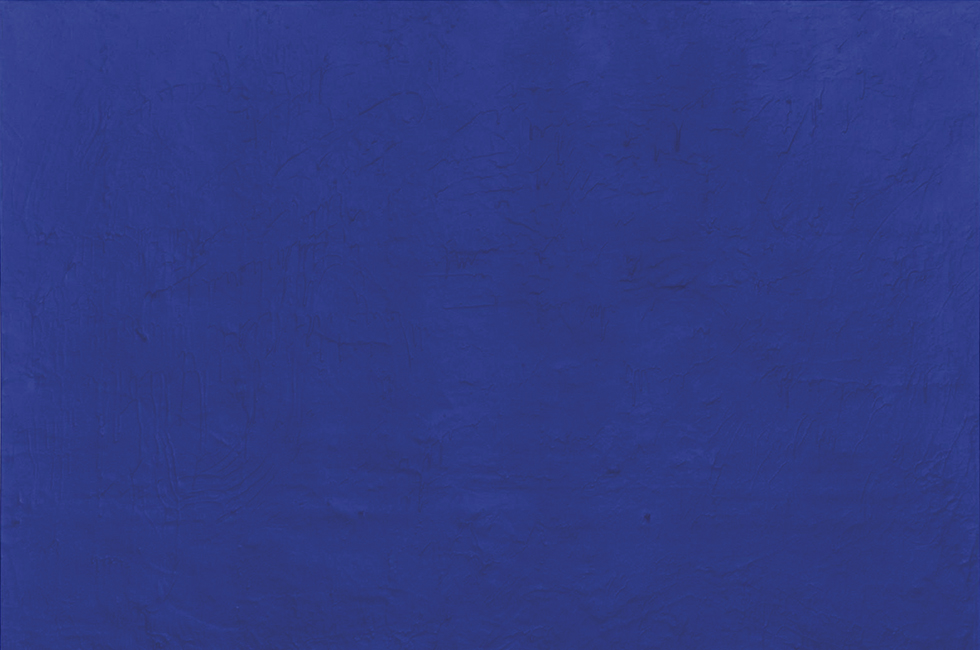Ilustración: Bea Crespo
En un tiempo que ha reducido la estética a lo artístico y a lo excepcional, la filósofa Yuriko Saito propone ampliar su alcance a todos los ámbitos de nuestra vida. La dimensión estética impregna cada gesto y cada elección, modela la forma en que percibimos, valoramos y respondemos a la realidad. Reconocerla en lo cotidiano es abrir la puerta a una transformación profunda de nuestra sensibilidad y de nuestros vínculos que puede llevarnos a habitar el mundo de forma diferente.
En el segundo relato más famoso de Lewis Carroll, Alicia atraviesa un espejo y descubre, al otro lado, un universo donde las leyes de la lógica están, cuando menos, trastocadas. La metáfora del espejo cobra hoy un nuevo significado si la aplicamos al objeto que usamos más a menudo: el teléfono móvil.
¿Qué pasaría si también nosotros, sin saberlo, estuviéramos cruzando ese umbral cada día? ¿Y si, al mirar constantemente hacia el otro lado de la pantalla, estamos adoptando de modo acrítico sus modos, sus tiempos, su ideal de belleza, su forma de juzgar lo que importa y lo que no? En ese lugar todo parece más atractivo: los rostros, los objetos, los paisajes.
Esa lógica ha capturado nuestra mirada y ha impulsado una progresiva estetización de la vida cotidiana. Se ha impuesto una cierta concepción de belleza que ha cristalizado en las redes con el término aesthetic. Esta expresión no es sino una reducción de la estética a la cosmética: un marcador de lo fotogénico, de aquello que puede ser capturado al instante y consumido en un momento.
Puede pasarnos como a Alicia: descubrimos que las maravillas tras el espejo nos dificultan apreciar la realidad en la que vivimos. ¿Y si este fenómeno fuera la consecuencia de una larga tradición que ha reducido lo estético a lo excepcional? ¿Y si fuera la estética— en este caso, la de lo cotidiano— la que pudiera sacarnos de aquí?
LA ESTÉTICA NO ES COSMÉTICA
El universo digital y artificial disemina unas leyes estéticas de belleza y perfección que hunden sus raíces en el Renacimiento. Aunque parezca un tiempo no tan lejano, fue entonces cuando se fraguaron los conceptos de belleza, arte y artista que hoy consideramos casi universales.
Cuando la Estética, como disciplina filosófica, comenzó en el siglo XVIII, lo hizo operando ya sobre estas ideas. A su vez, tanto el arte como la belleza pronto se identificaron con las obras de las Bellas Artes que se enseñaban en las academias. Esta circunstancia desplazó el interés de todo lo que se saliera de las normas que allí se cultivaban. Durante esta época, muchos filósofos, en especial ingleses y alemanes (Hume, Kant, Hegel), discutieron largo y tendido sobre cómo se debía valorar y juzgar ese tipo de creaciones, y en sus teorías acabaron por reducir la apreciación de la belleza a una cuestión psicológica de gusto subjetivo.
Siguiendo esta estela, durante el Romanticismo se exaltó al artista como genio creador dotado de un don natural para alcanzar obras maestras. Se comprendía que esas apariciones excepcionales solo podían ser objeto de una contemplación desinteresada y pasiva. Solo podían admirarse desde una observación distante en el museo, un suspiro melancólico al calor de un poema o un aplauso ensordecedor en un concierto. Esta tendencia, que nos ha otorgado piezas y momentos increíbles (y de precios a veces absurdos y desorbitados), ha hecho que la Estética abandonara en los márgenes la realidad cotidiana.
Frente a esta corriente mayoritaria, siempre ha habido voces, tanto de filósofos como de artistas, que han alertado del peligro: de Oscar Wilde a Nietzsche, de Courbet a Simone Weil, de Duchamp a John Dewey, de John Cage a Arthur Danto. Todos, a su manera, señalaron las consecuencias de reducir la belleza al canon ideal, la creatividad al arte, la experiencia estética a lo excepcional. Una y otra vez reivindicaron la necesidad de derribar la separación entre arte y vida. Sin embargo, no era fácil salir de los circuitos oficiales del arte y de la maquinaria de su mercado.
En los albores del siglo XX, algunos filósofos en el norte de Europa, como Arto Haapala, y en Estados Unidos, como Thomas Leddy, tomaron una ruta menos explorada. Comenzaron a orientar su atención hacia los objetos utilitarios de uso común, la naturaleza, el entorno y, en general, el vasto territorio de la vida ordinaria. Se empezaron a preguntar por qué todos estos ámbitos habían quedado fuera de los estudios estéticos. A partir de la publicación del libro Everyday Aesthetics (2007) de Yuriko Saito, esta corriente se consolidó y alcanzó un eco internacional por defender una postura fuerte que acentuaba lo cotidiano en tanto que cotidiano.
Yuriko Saito nació en Sapporo (Japón, 1953). Tras completar sus estudios universitarios, se doctoró en Filosofía por la Universidad de Wisconsin-Madison en 1983 con una tesis dedicada a la apreciación estética de la naturaleza. Esa investigación anunciaba ya el núcleo de su obra: integrar distintas tradiciones estéticas, reflexionar sobre la experiencia directa de la realidad y subrayar las implicaciones éticas de nuestra forma de mirar. Durante décadas fue profesora en la Rhode Island School of Design, una de las instituciones más prestigiosas del planeta en el ámbito del diseño y las artes aplicadas. Esta experiencia docente reforzó su convicción de que toda la realidad es estética y le ayudó a desarrollar sus diferentes trabajos.
TODA REALIDAD ES ESTÉTICA
El pensamiento de esta filósofa no trata de desplazar el arte ni de negar su valor. Tampoco de rechazar lo sublime, sino de corregir el desequilibrio de haberse centrado solo en ello. Su obra reivindica una ampliación de las nociones estéticas tradicionales y señala que esta dimensión —la estética— se relaciona de forma directa con nuestra experiencia sensible (en toda su dimensión corporal), pero también con nuestra dimensión intelectual, afectiva y relacional. Desde ella percibimos e interpretamos, somos influidos y afectados. Por tanto, impacta a nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo, y configura todos los aspectos de las interacciones sociales.
Para desarrollar las implicaciones de esta teoría, es necesario hacerse algunas preguntas: ¿qué cosas nos gustan?, ¿sabemos de verdad por qué nos gustan, nos parecen bonitas o, incluso, bellas?, ¿de qué modo repercute en nosotros esa belleza? Con frecuencia sabemos qué nos gusta, pero, en general, no hacemos explícito el porqué, lo cual nos hace poco conscientes de cómo influyen los aspectos estéticos en nuestros juicios y, por tanto, en las decisiones que tomamos.
Pensemos cuántas veces elegimos libros más por la portada que por su contenido, productos de limpieza por su olor a limpio más que por su eficacia, o confiamos más en una app solo porque su interfaz es agradable. Cuando hacemos un trámite, con frecuencia inclinamos nuestra preferencia a que nos atienda un dependiente u otro por los gestos que percibimos en unos segundos. Lo mismo ocurre en otras tantas relaciones sociales, se den en un aula, en una entrevista de trabajo o en una cita sentimental. Todos los factores, movimientos, tono de voz, olor, indumentaria, etcétera, se presentan de un modo que conforma nuestro juicio y, por supuesto, nuestros prejuicios.
En el plano institucional pasa otro tanto: oficinas, hospitales o escuelas bien diseñados transmiten confianza y profesionalidad, mientras que otros espacios descuidados generan rechazo, aunque el servicio sea idéntico. Sin darnos cuenta, lo estético condiciona lo que valoramos y lo que repudiamos. Lo que deseamos.
Las consecuencias son mayores en el ámbito político. Saito indica que, a pesar de que los estudios demuestran que es necesario cuidar por igual tanto los bosques como las ciénagas, son muchas más las arboledas protegidas que los cenagales, porque las consideramos más bellas. Son tan importantes los osos como las abejas, pero se tiene mayor inclinación por los primeros, y eso que las abejas resultan esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, la agricultura y la biodiversidad. No es que no podamos argumentar a favor de unos u otros, sino que no nos percatamos de hasta qué punto la estética influye en las reglas, la promulgación de leyes o las cantidades de dinero que se invierten.
LA ESTÉTICA ES PARTE DE LA GRAMÁTICA ELEMENTAL DE LA EXISTENCIA Y DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. NOS INVITA A PENSAR NO SOLO EN EL SENTIDO DE LO QUE HACEMOS SINO TAMBIÉN EN EL CÓMO LO HACEMOS.
Suele pensarse que tenemos una disposición innata y casi universal a admirar la naturaleza. Sin embargo, Saito señala las múltiples diferencias que hay entre culturas o épocas. Desde la Modernidad, la tradición occidental desacralizó la naturaleza y empezó a concebirla más como una fuente de recursos o de ocio que como un espacio de contemplación. Sin embargo, la cultura oriental no se figura la naturaleza como algo separado (observable desde fuera), ni busca parajes espectaculares, sino que valora lo pequeño, frágil y efímero que genera una actitud distinta ante estas realidades.
¿Significa eso que la belleza es relativa? Significa que la belleza siempre se da encarnada, nunca en abstracto. Por lo tanto, juzgarla es algo más complicado de lo que parece a simple vista, y ese juicio está arraigado tanto en lo recibido como en la forma que tenemos de habitar el mundo. En este sentido, la propuesta de Saito no consiste en embellecer lo cotidiano, ni en que aprendamos estrategias de marketing para presentarnos de un modo más atractivo, sino reconocer la dimensión estética inherente de todo, y con ello, reentrenar nuestra sensibilidad. Aprender a juzgar estéticamente no para volver más aesthetic nuestra vida, sino para ver cómo la manera en la que se me presenta cualquier realidad (objeto, imagen, persona, entorno...) influye en mi juicio y en mis acciones respecto a ella.
CONFIGURADORES DE MUNDO
La estética, por tanto, resulta una dimensión esencial de toda la realidad, de la que nadie puede prescindir. Del mismo modo, cada uno de nosotros somos agentes estéticos (world-makers). La mayoría no somos artistas profesionales, pero esta autora llama a superar los planteamientos tradicionales del espectador pasivo porque, aunque no seamos «plenamente conscientes de ello, todos contribuimos a esta empresa de creación del mundo» mediante nuestras elecciones, decisiones y acciones.
La estética es parte de la gramática elemental de la existencia y de la convivencia social. Nos invita a pensar no solo en el sentido de lo que hacemos sino también en el cómo lo hacemos. Nuestra manera de hablar por teléfono en el bus, de colocar los platos en el lavavajillas, de recoger nuestro espacio de trabajo o de intervenir en un espacio compartido da forma al pequeño universo que habitamos: lo hace más o menos ruidoso, ordenado o agradable. Elegir no es inocuo. Tiene una dimensión ética indudable, ya que también afecta a los demás, pero no por ello la dimensión estética es prescindible.
En parte, esta unión entre lo ético y lo estético estaba ya presente en la cosmovisión griega. Pero esa unidad, como tantas otras, se diluyó con el tiempo y, a día de hoy, resulta difícil encontrar una corriente ética que tenga en cuenta la dimensión estética. A su vez, puede que entender la belleza a través de cánones de perfección ideal también haya influido en comprender la vida moral como un ideal tan impecable como inaccesible. Pero, yendo más allá del planteamiento de Saito, podemos preguntarnos qué pasaría si recuperáramos una definición de belleza que se recogía hace años en el diccionario de la Real Academia Española, como una «propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual».
Aunque esta acepción desapareció en 2001, permite reconfigurar desde ella nuestra forma de vivir y habitar el mundo. La belleza entendida de esta manera no se reduce solo a una facultad (el juicio), sino que atraviesa todas las dimensiones de la persona. A su vez, es una llamada que nos interpela, nos saca de nuestro aislamiento y nos invita a amar la realidad tal cual es, incluso cuando en un primer momento puede provocarnos rechazo. Se introduce en nuestro interior provocándonos la alegría. Este camino no concluye en un placer efímero o en un simple aumento del conocimiento, sino en un gozo que reclama una respuesta por nuestra parte. ¿Cómo salimos al paso de esa realidad que se nos da gratis? ¿Qué tipo de relación y de compromiso estamos dispuestos a tener con ella?

CUIDAR LO QUE TENEMOS A LA MANO
En efecto, hay muchas maneras de relacionarnos y actuar con respecto a la realidad. Resulta natural que la inquietud por cómo llevamos a cabo las accionas condujera a Saito a desarrollar una estética del cuidado. Si el mundo es amable, la consecuencia que se debería derivar es preocuparnos por él y por todo lo que lo integra: la naturaleza, los objetos materiales, las personas... Si nada humano nos es ajeno, entonces ¿no sería congruente que nos ocupáramos de cuidarlo?
En este sentido, Saito pone de manifiesto que el cuidado cotidiano de nuestro entorno y de los objetos materiales es una resistencia frente a la cultura del descarte y la obsolescencia. Cada vez es más conocida y admirada la tradición japonesa del kintsugi, en la que los objetos rotos no se tiran; se reparan con polvo de oro para resaltar las fracturas. Esta técnica no solo devuelve la funcionalidad al objeto, sino que lo embellece en una gran celebración de sus cicatrices como parte de su historia.
Pero cuidar los objetos que usamos no se reduce a una preocupación medioambiental. Su razón profunda radica en reconocer la importancia de lo material, así como su propia agencia. Son muchas las tareas de cuidado y mantenimiento relacionadas con los objetos, como conservar, restaurar, reparar, limpiar, zurcir, reponer, archivar. Aunque todas son importantes, pocas han merecido consideración estética, ya que, como se ha dicho, siempre se ha privilegiado las acciones de los artistas, las que están vinculadas al arte o dirigidas a un gran público.
De hecho, apenas disponemos de categorías estéticas para describir y valorar estas actividades cotidianas. Esta falta responde, en gran medida, a que se trata de tareas que suelen pasar desapercibidas, cuando no son directamente invisibles o invisibilizadas. El panorama no es casual: está condicionado por factores sociales, culturales y simbólicos. En muchos casos a lo largo de la historia, estas actividades han sido responsabilidad de mujeres, trabajadores domésticos o personas en posiciones subalternas, lo que ha contribuido a su escasa valoración estética y social. Como subraya Yuriko Saito, hay una dimensión estructural en esta invisibilidad: muchas de estas acciones se hacen «entre bastidores» o «fuera de horario», es decir, cuando nadie mira, en los márgenes de lo visible o en tiempos que no coinciden con los ritmos productivos o mediáticos.
LA ESTÉTICA DE LO COTIDIANO NOS AYUDA A RECUPERAR UNA MIRADA QUE NOS PERMITE AMAR LA REALIDAD SIN FILTROS, CUIDAR LO QUE ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO Y HABITAR DE OTRA FORMA EL MUNDO.
A través del cuidado del mundo material, estamos también cuidando a las personas. Sin embargo, ver al otro en todas nuestras acciones no es un proceso automático. Es complejo y requiere una sensibilidad estética cultivada.
En segundo lugar, podemos fijarnos en cómo cuidamos de forma directa. El cuidado se entiende en este contexto no como una práctica asistencial, sino como el modo consciente en el que el trato entre las personas hace bella y amable su existencia. Una acción puede ser técnicamente eficaz, pero poco cuidadosa si se hace con brusquedad, automatismo o poco interés. La delicadeza, en cambio, implica una atención encarnada, una presencia que se expresa en el gesto, el ritmo, el tono. En el modo, y no solo en la finalidad, se manifiesta la cualidad estética del cuidado. Desarrollar esta sensibilidad estética es, por tanto, una manera de amar, así como de cultivar la gratitud por toda una realidad que se nos regala de continuo; de aprender a leer los vínculos en los pequeños gestos, de entrenar la mirada para ver lo que a menudo pasa inadvertido.
A medida que desarrollamos esta capacidad, el cuidado se convierte en una práctica transformadora, que moldea a quienes lo reciben y también a quienes lo dan. Se crea así un círculo virtuoso: cuanto más crecemos en nuestra capacidad de cuidar, más podemos ofrecer, y más significativa se vuelve nuestra acción, que resulta un compromiso ético y relacional con el mundo.
Cuando el trato se brinda de este modo cuidado, quien lo recibe se siente reconocido en su plena humanidad y dignidad intrínsecas. Es algo mucho mayor que la mera asistencia, porque ese reconocimiento es imprescindible para su desarrollo personal, ya que transmite un mensaje implícito: eres valioso no por lo que haces, por tu utilidad, sino por lo que eres. Se establece así una forma de relación que trasciende el marco utilitarista que regula la mayoría de nuestras interacciones cotidianas, a menudo reducidas al mero intercambio monetario. Mi relación con el camarero, la cajera o cualquier persona que me ofrece un servicio no se agota en el pago por su trabajo. Pensar en cómo le trato, miro, hablo, exijo o recojo puede ser una manera de cuidar a quien tengo delante.
En este sentido, el cuidado se extiende también a la esfera pública, a la dimensión social, y reclama el papel de la estética en los campos ético y político. ¿Somos conscientes de que al limpiar una playa, recoger basura de la calle, regar un jardín comunitario, no solo cuidamos un entorno físico? Al hacerlo reconocemos la vida de otros, visibles o invisibles, que también lo habitan.
Esta manera de actuar y cuidar no es exigible, se da en el terreno de la libertad, del don, razón por la cual puede despertar, además de la gratitud, el deseo de ampliar ese cuidado a otros. Este es el poder de la estética de lo cotidiano, que nos ayuda a recuperar una mirada que nos permita amar toda la realidad sin filtros, cuidar lo que está al alcance de nuestra mano y habitar, de otra forma, el mundo.